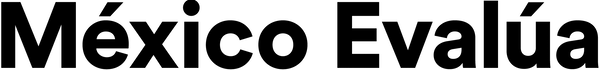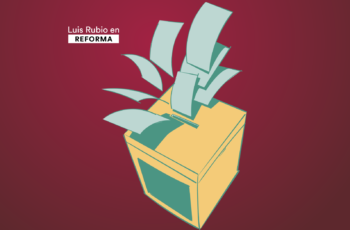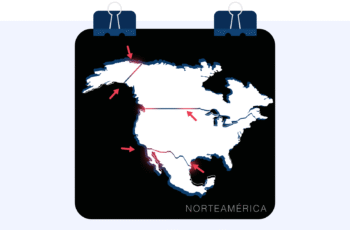Un nuevo pleito
Por Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma
El que juega con fuego, reza el refrán, corre el riesgo de acabar quemado. Así está operando el gobierno en el asunto del conflicto comercial con Estados Unidos y Canadá. Desde luego, el gobierno buscará defender su visión de la industria eléctrica, motivo del diferendo, pero su natural propensión a politizarlo y a convertirlo en un factor de quiebre entraña riesgos que el presidente claramente no ha evaluado.
Como siempre ocurre entre naciones vecinas, la relación entre México y EUA tiene dos dinámicas: la de la realidad cotidiana y la de sus líderes políticos. La realidad se deriva de la constante, creciente y frecuentemente conflictiva interacción. Así ha sido siempre y no hay duda de que seguirá siéndolo en el futuro: los intercambios van en ambas direcciones y cada momento es diferente; baste ilustrar esto con el hecho de que México fue clave en el aprovisionamiento de armamento para ambos bandos durante la guerra civil estadounidense.
Ciertamente, sería posible mejorar lo existente con los arreglos institucionales idóneos, pero el dinamismo no depende de los humores de los líderes políticos, sino de las fuerzas reales de la economía y los intercambios humanos. Trump intentó cancelar el TLC y AMLO preferiría que no existiera, pero ambos tuvieron que apechugar ante la inexorable realidad.
La lógica de haber negociado en los 90 y renegociado el TLC en el último lustro es la de establecer reglas del juego que obliguen a los tres gobiernos a acatar procedimientos existentes y conocidos por todos.
El conflicto del momento es sobre la política del gobierno actual en materia eléctrica. El tratado vigente, el T-MEC, establece que las partes tienen que dar trato igual a los agentes económicos nacionales e internacionales. También impide modificar las reglas del juego sin que medie una negociación, pues el objetivo de un contrato de esta naturaleza es precisamente el de conferirle certidumbre a los potenciales inversionistas. En este sentido, no hay ni la menor duda que el gobierno mexicano ha estado modificando las reglas en materia eléctrica, tanto en lo formal (con la ley aprobada en 2021) como en la práctica, con la extorsión a que ha sometido la CFE a las empresas para que abandonen a proveedores privados de energía. Lo que está de por medio en el procedimiento iniciado por el gobierno americano y secundado por el canadiense es si México recula en estas prácticas o es sancionado a través de los mecanismos que el acuerdo comercial prevé.
La lógica de haber negociado en los 90 y renegociado el TLC en el último lustro es la de establecer reglas del juego que obliguen a los tres gobiernos a acatar procedimientos existentes y conocidos por todos. Esto ocurrió porque tan pronto comenzó la liberalización comercial en los 80, se desató un enorme número de conflictos comerciales. El TLC fue concebido para evitar esas disputas, facilitar el comercio y hacer posibles flujos crecientes de inversión productiva hacia México.
El TLC nació de un entendimiento entre México y Estados Unidos sobre la relación, el futuro y la convivencia, condición necesaria para establecer una base de confianza entre dos naciones que 130 años antes habían estado en guerra. El entendimiento consistió en el desarrollo de una visión común sobre la dirección de la interacción incremental que ya venía ocurriendo y se sostuvo de manera compartida hasta que llegó Trump al gobierno de EUA y, dos años después, AMLO al de México. Ambos hubieran preferido anular la geografía y la realidad de creciente intercambio.
Desde la perspectiva mexicana, la clave del TLC original (1994) radicaba en la garantía política implícita que el gobierno americano le otorgaba a los inversionistas. No lo hacía por caridad, sino por su reconocimiento de que la seguridad nacional de EUA se fortalecía a través de una buena relación con un México exitoso y próspero.
El T-MEC ya no goza de ese elemento político (excepto para servicios), por lo que un conflicto comercial en este momento podría ser devastador para la economía mexicana.
La desaparición de una visión común ha implicado la degradación de los mecanismos de interacción entre los dos países, el crecimiento de fuentes de conflicto entre los gobiernos y la creciente indisposición a resolver problemas comunes. El conflicto sobre electricidad es potencialmente mayúsculo por tres razones: a) por los enormes montos de inversión en juego; b) por la trascendencia de la energía para el crecimiento de largo plazo de la economía; y c) por la transición energética que experimenta el mundo y, en particular, la industria más prominente en México, la automotriz. Si algo sale mal en esta negociación, estos factores pondrían en entredicho la estabilidad de la economía mexicana.
El gobierno mexicano tiene dos opciones: la ideal sería tomar en serio el desafío que esto entraña para abocarse a negociar una salida, como lo hizo con los gasoductos en 2019, antes de que le ganen los tiempos (o la realidad). La otra opción, la que es su inclinación natural, implicaría desviar la atención y perseverar en su retórica nacionalista, justo frente a la enorme oportunidad que representa para México el conflicto EUA-China. Proseguir por la senda retórica y satírica sería equivalente a jugar con fuego.
A diferencia del asunto de los gasoductos, el momento del ciclo político y el proceso de sucesión ya desatado garantiza una enorme volatilidad que en nada beneficia al gobierno ni mucho menos al país.