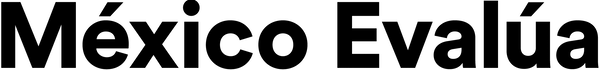Topo Chico y la llamada de Carandiru
David Ramírez-de-Garay (@DavidRdeG) | El Sol de México
El pasado 30 de septiembre, el gobierno de Nuevo León clausuró para siempre las puertas de uno de los penales estatales más emblemáticos de la crisis del sistema penitenciario mexicano: Topo Chico. Con el traslado de sus habitantes a otras prisiones estatales y federales, los medios de comunicación han tenido la oportunidad de observar las condiciones de vida que tenían los reclusos y el gran mundo de privilegios en el que residía el grupo presos que llevaban las riendas del lugar. Televisiones, bar, jacuzzi, peluquerías y baños privados dan cuenta de que el poder era ejercido por algunos reclusos y no por las autoridades. Además de “cumplir” una condena, los verdaderos mandamases usaban el penal como un centro de operaciones para continuar manejando el negocio “de afuera”, mientras administraban y explotaban la vida del resto de los internos.
Topo Chico no era tierra de nadie, las armas, las drogas, los celulares y la búsqueda de fosas en su interior dejan en claro que ese espacio tenía dueño.
La información que se está generando por su cierre es desconcertante. No obstante, desde hace mucho tiempo el penal ya tenía encima un reflector que señalaba, al que quisiera observar, los peores vicios del sistema. En 2016, dentro de sus muros se registró uno de los motines más violentos del país, con 49 reos muertos. De acuerdo con el más reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (2018) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Topo Chico tenía una calificación de 5.5, por debajo de la media nacional para penales estatales (6.4).
Pero la clausura del penal también da cuenta de un déficit que no parece fácil de remontar: la falta de convencimiento de que las prisiones son problema público, y de los más graves. Para ilustrar este punto me remonto a unos días después del 30 de septiembre, al 2 de octubre, pero de 1992 en São Paulo, Brasil. Ese día, en Carandiru, la prisión más grande de América Latina, se registró un motín que terminó con la entrada de la policía militar y con la muerte de 111 internos, la gran mayoría de ellos a manos de las autoridades.
Si bien una de las más graves, la masacre de Carandiru no fue el último evento de violencia en las prisiones de Brasil. No obstante, el hecho marcó a los brasileños y al sistema penitenciario. Como resultado, el país ha desarrollado diversas líneas de trabajo para abordar el problema por medio de la investigación académica, la creación e involucramiento de organizaciones de la sociedad civil y desarrollo de políticas públicas. El contexto es muy diverso, y no en pocas ocasiones adverso a la reforma del sistema penal, pero una de las lecciones para nuestro país es que la tragedia demanda una reacción por parte de la sociedad.
En México todavía nos falta mucho camino para lograr que las prisiones sean un objeto de la política pública. Nos hemos mantenido ciegos y silenciosos ante los grandes costos que un sistema penitenciario disfuncional le genera al país. Este silencio ha sido ocupado por las nuevas manifestaciones del populismo penal. De ahí que el principal reto sea darle importancia al sistema penitenciario, para abrir su información, generar más espacios para la transparencia y, en un futuro no tan lejano, comprobar que el gobierno cierra centros penitenciarios por la falta de reclusos y no por una historia de inhumanidad y de negligencia.