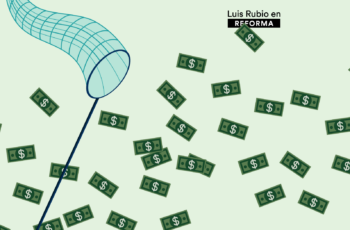Tentaciones
Por Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma
Apenas pasaron dos años del gobierno de Peña Nieto cuando el ambiente político se le había volteado y, en retrospectiva, el electorado había decidido ya desde entonces el devenir de la elección de 2018. Todo lo que tenía que hacer el hoy presidente y sus acólitos era no hacer ninguna locura. Por más que lo intentaron diversos contingentes de Morena, López Obrador mantuvo la disciplina interna, envió mensajes positivos a todos los grupos de poder y logró su cometido. Tan lo logró que el electorado lo premió con el virtual control de todo el aparato del Estado, incluidos los poderes públicos.
Ahora la mesa está cambiando. El ambiente político empieza a ser hostil para muchos morenistas, comenzando por ellos mismos, y la evidencia de corrupción alcanza a la familia presidencial. La oposición logró un alto grado de disciplina en la elección intermedia y ganó más de lo que los encuestadores anticipaban. De aquí en adelante habrá dos factores que determinarán el futuro: uno será la capacidad del propio presidente para mantener el control de su aparato, así como su popularidad. El otro factor tiene que ver con la oposición, tanto su capacidad para nutrir una alianza viable como nominar a un candidato o candidata susceptible de ganar el favor popular. Aunque ambos se sientan seguros, ninguno la tiene fácil.
Por lo que toca al presidente, es evidente la merma en su capacidad de control, algo que es inevitable dado el momento del ciclo político en que se encuentra. Más allá de sus propias circunstancias y capacidades, (casi) todos los presidentes y líderes del mundo se sienten destinados a cambiar el mundo, a pesar de que la evidencia histórica en contra es contundente. Una vez en el poder se sienten omnipotentes y consideran que cuentan con el derecho divino a cambiarlo todo, tanto como las instituciones lo permitan. Los últimos años han mostrado los enormes contrastes entre sociedades fuertemente institucionalizadas y las que sólo lo pretendían: ahí está Trump, que luchó contra la marea, logrando cambiar poco, al menos en términos institucionales, mientras que Erdogan en Turquía y López Obrador en México se dedicaron a minar el orden existente sin construir una alternativa sostenible y viable.
El año más difícil de la presidencia mexicana es el séptimo porque es en ese momento cuando comienza la realidad. En ese momento se comienza a otear el mundo como es y no como lo imaginaba.
Por su parte, todo lo que tenía que hacer la (hoy) oposición era entender cómo habían cambiado las circunstancias y organizarse para lidiar con la nueva realidad política. Pero, como escribió Oscar Wilde, sus líderes “pudieron resistir cualquier cosa menos la tentación” de sentirse omnipotentes, como en los viejos tiempos. En lugar de abocarse a la construcción de una alianza funcional, acorde a las circunstancias creadas por un partido abrumador y luego de la exitosa experiencia de 2021, se dedican a preservar pequeños cotos de caza que no son centrales a sus propios objetivos ni mucho menos a la posibilidad, por pequeña que pudiera parecer en este momento, de ganar la elección de 2024. Como dice un viejo chiste anglosajón, sus tres prioridades principales deberían ser una candidatura común, una candidatura común y una candidatura común. Una candidatura que pueda ganar.
La concentración del poder en México es tan grande y apetecible (igual para presidentes que para líderes políticos) que fácilmente pierden el piso: pronto comienzan a sentirse todopoderosos. Aunque quienes se encuentran en la cima del poder –donde sea que se encuentren en esa pirámide– nunca tienen capacidad para verlo, el tiempo erosiona las anclas de ese poder y reduce su capacidad de control. Al final, baste ver el devenir de la mayoría de los expresidentes para reconocer que no hay nada más fútil, nada más efímero, que el poder presidencial. La debilidad institucional que padecemos tiene su contraparte en la realidad política de quienes dejan el poder: tuvieron todo y lo pierden todo.
Presidente y líderes de la oposición, cada cual en su lugar, quieren lo mismo: seguir en lo suyo, imponerse, ejercer su poder –poco o mucho– como si no hubiera un mañana. En el verano de 1812 Napoleón encabezaba un ejército de más de un millón de hombres que se enfilaba hacia las puertas de Moscú. Tres años más tarde se encontraba desperdiciando su vida en la isla de Elba. Lo mismo les pasó a los faraones egipcios, a Hitler y a Mao. Nadie se salva del ocaso del poder y, peor, en una sociedad tan frágil en términos institucionales como la nuestra.
La grandeza del poder no se encuentra en los símbolos, las apariencias o la popularidad, sino en los resultados de su ejercicio. Como dice el dicho, el año más difícil de la presidencia mexicana es el séptimo porque es en ese momento cuando comienza la realidad. En ese momento se comienza a otear el mundo como es y no como lo imaginaba.
Para la oposición, la oportunidad es real, pero igualmente efímera. Una alianza del tamaño y fortaleza de lo necesario para derrotar a un partido en buena medida hegemónico no se construye en un día ni se puede limitar a una sola elección. Se le va dando forma y contenido o resulta imposible.
Ambos lados enfrentan un gran reto. Los de afuera deberían ser capaces de reconocer que su pequeñez sólo puede ser superada por una unión efectiva, así sea transitoria, para un objetivo trascendente como el que ofrece la madre de todas las batallas, la de 2024.