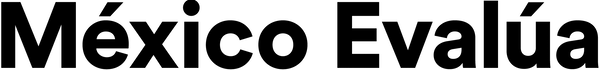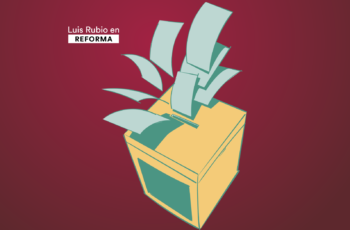Secuelas
Por Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma
Mucho después de lo que imaginan los promotores de “grandes” cambios, aparecen las consecuencias, producto generalmente de no reconocer que los seres humanos aprenden y responden ante los estímulos que se les presentan. G.K. Chesterton describió el fenómeno con un ejemplo: “No remuevas la barda hasta que no entiendas por qué ésta fue erigida originalmente”. Su argumento era que es imperativo comprender la razón por la cual las cosas son como son para no acabar dejándolas peor.
Muchos de los grandes cambios en la historia, los que cobran forma en el largo plazo, comienzan con decisiones mundanas y buenas intenciones. Se adoptan programas, se aprueban legislaciones y se aplaude como héroes a los gobernantes que los promueven. Todo progresa como si se tratara de avances inexorablemente destinados a conducir a la prosperidad. Mientras mayor la ambición en esos cambios, mayores los aplausos, pero también los riesgos: siempre queda la posibilidad de que la remoción de la barda, en la metáfora de Chesterton, cree secuelas que minen el futuro.
En su prisa por transformarlo todo, los promotores del progreso suelen perder de vista que lo popular no siempre es benigno y que lo que parece benigno frecuentemente viene preñado de mensajes no anticipados para el resto de la población. Esto se agudiza cuando la pretensión transformadora proviene de dogmas inamovibles que nada tienen que ver con el entorno en que se pretenden aplicar. El mexicano común y corriente lleva siglos padeciendo a gobernantes altisonantes y reconoce perfectamente los riesgos implícitos, pero entiende lo limitado de sus opciones, por lo que se atiene a la transacción inmediata: beneficios por un voto o, en el caso actual, transferencias por popularidad.
Es claro que el objetivo presidencial es precisamente el de minar lo existente; pero igual de claro debería ser que no todo lo existente es malo y que, por lo tanto, ese actuar inevitablemente entraña consecuencias perniciosas: incentivos para el futuro.
El presidente se vanagloria de los grandes hitos que ha logrado o que está avanzando. Cancelar un aeropuerto sin medir las consecuencias para el desarrollo de largo plazo del país, construir proyectos de infraestructura que no son susceptibles de aportar beneficios significativos de largo plazo, legitimar la corrupción de los cercanos, eliminar organismos regulatorios clave, atacar a jueces que otorgan suspensiones por amparos o aniquilar instituciones académicas señeras. El teatro cotidiano facilita decisiones fundamentadas en encuestas amañadas, burlas y ataques, pero la población reconoce lo que son y ningún resentimiento es suficiente, en el largo plazo, como substituto de empleo, oportunidades y prosperidad.
Acciones y decisiones que entrañan consecuencias porque alteran las percepciones de la población, modifican el destino del país y cancelan sus opciones de desarrollo. Es claro que el objetivo presidencial es precisamente el de minar lo existente; pero igual de claro debería ser que no todo lo existente es malo y que, por lo tanto, ese actuar inevitablemente entraña consecuencias perniciosas: incentivos para el futuro. Y mientras mayor la pretensión del cambio, peores las secuelas.
Cuando un presidente cancela la autonomía de un organismo o impide la transparencia de sus proyectos de inversión su mensaje es evidente: en palabras de Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. No toda corrupción involucra dinero: la impunidad también lo es.
Intentar predeterminar el futuro, controlar las variables hacia adelante, incluyendo al presunto sucesor (o sucesora) es el truco más viejo de la política mexicana. Es raro el presidente en nuestra historia que no lo haya intentado, pero sólo Plutarco Elías Calles –el fundador– lo consiguió, en circunstancias no repetibles. El ejercicio es en buena medida fútil, pero no por eso deja de tener consecuencias. Y ese es el tema de fondo: por tres décadas, un gobierno tras otro se abocó a construir un entramado institucional para conferirle certidumbre a la población respecto al futuro, comenzando con el Tratado de Libre Comercio. Sin duda, en el camino hubo excesos y errores y muy pocas de las instituciones resultantes gozan de plena legitimidad popular, lo que explica la facilidad con que el presidente las fue desmantelando.
Pero la consecuencia de su actuar será de enorme trascendencia, como ilustra desde ahora la inexistencia de inversión y la rapidez con que muchos procesos industriales (clave para las exportaciones) se van tornando obsoletos, especialmente debido a cambios en materia energética. Si la polarización genera confusión, el futuro acaba siendo por demás incierto, circunstancia que nunca beneficia a la continuidad del statu quo. México vivió algo similar al inicio de los 80 y se requirió algo del tamaño del TLC para restaurar un sentido de certidumbre. La gran pregunta para el futuro es: ¿qué se requerirá en esta ocasión, de qué tamaño tendrá que ser?
Un extranjero, viejo observador de la política mexicana, decía que México padecía de una carencia nodal: “Tienes un Estado de derecho o no lo tienes, y si no lo tienes la gente se apega al reino del poder, la corrupción –una forma de poder financiero– o al reino de la criminalidad para obtener lo que les correspondería bajo el reino de la ley”.
En lugar de avanzar hacia la legalidad, para lo cual este gobierno se encontraba excepcionalmente dotado, lo que ha hecho es promover la corrupción y la criminalidad. Obvio cuales serán las consecuencias.