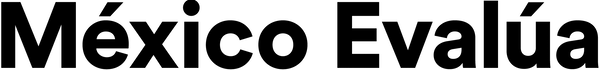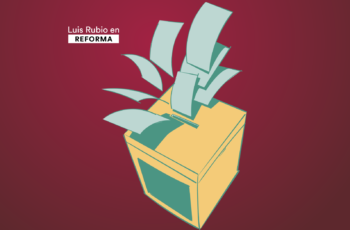Regresar o cambiar
Por Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma
La discusión que el país debería estar teniendo es qué sigue después de este gobierno. Algunos proponen que con regresar a lo que había antes todo se resuelve; otros pretenden hacer tabula rasa –borrar todo– para comenzar de nuevo. Donde sea que uno se encuentre entre estos extremos, en 2024 el país se encontrará en condiciones por demás precarias.
La primera certeza es que no hay hacia dónde regresar. La ciudadanía votó mayoritariamente por reprobar lo que existía luego de darle una oportunidad adicional al PAN (2006) y una más al PRI (2012). AMLO ganó en 2018 porque la gente estaba harta de promesas sin resultados satisfactorios para todos. Nadie puede dudar que en las pasadas décadas se lograron cosas por demás favorables que parecían imposibles sólo unos años atrás, pero igual de absurdo sería dejar de reconocer que los resultados no fueron siempre benignos y que en el camino se habían acumulado demasiados resentimientos. Negar estas circunstancias elementales sería otro disparate más.
Una segunda certeza es que el futuro no le pertenece a nadie en lo particular, comenzando por el presidente y sus acólitos. El futuro no lo puede desarrollar un pequeño grupo, por poderoso que sea, cualquiera que fuere su ideología o posición social. El futuro es por definición una construcción social y, por lo tanto, le pertenece a la ciudadanía en su conjunto. Son sus acciones individuales que, al sumarse, producen la sociedad que se va construyendo. Se hace camino al andar.
Finalmente, una tercera certeza es que la estabilidad, funcionalidad, crecimiento y desarrollo de una sociedad y su economía requieren anclas firmes que creen circunstancias que satisfagan al menos dos criterios: uno es que protejan los derechos de la ciudadanía y sus intereses. Es decir, que creen mecanismos institucionales de acceso y participación en la toma de decisiones y establezcan procedimientos para solucionar disputas a través de métodos conocidos y accesibles a todos, no como los actuales que niegan la justicia a la mayoría. En una palabra, toda la sociedad debe sentirse parte del entramado social, y no, como AMLO demostró, una sociedad dividida, buena parte de esta alienada de los avances y éxitos que sí se han dado en parte de la sociedad y la economía. El otro criterio es que los mecanismos de redistribución de la riqueza deben ser transparentes, técnicamente desarrollados y sujetos a auditoría, de tal suerte que el erario no se utilice para promociones personales ni se distraigan recursos públicos para el enriquecimiento de quienes se encuentran (temporalmente) en el poder.
El problema no es de capacidades, sino de ausencia de límites. Por ello, el desafío radica en que la ciudadanía obligue a los políticos a que actúen dentro de marcos institucionales acotados. Y ese es un reto político, de poder.
El problema de México no es “técnico,” o sea, no radica en contar con la mejor legislación para esto o la estrategia más adecuada para lo otro. Todos esos factores son obviamente necesarios, pero también asequibles. Los problemas de México no surgen de la carencia de leyes o abogados y legisladores capacitados para redactarlas y mejorarlas; lo mismo se puede decir de profesionales competentes para administrar la hacienda pública, la justicia o las estrategias de política pública que serían susceptibles de reparar los problemas o construir nuevas realidades. A lo largo del último siglo los mexicanos hemos atestiguado la presencia de funcionarios excepcionalmente dotados y visionarios en paralelo con otros torpes, incompetentes y destructivos. El problema no es de capacidades, sino de ausencia de límites. Por ello, el desafío radica en que la ciudadanía obligue a los políticos a que actúen dentro de marcos institucionales acotados. Y ese es un reto político, de poder.
Regresar o cambiar no es la disyuntiva que enfrenta la ciudadanía mexicana. Su verdadero dilema yace en romper con las amarras que le impone una estructura política que le confiere excesivo poder a una persona, tanto así que con su mera labia puede desmantelar instituciones, cancelar proyectos de enorme calado (y costo) o iniciar procesos igual económicos que penales contra quien le plazca. Cuatro años de estas fechorías han hecho evidente que la construcción institucional de las pasadas décadas fue una mera fachada no porque (necesariamente) así lo pensaran sus autores, sino porque nunca comprendieron, y por lo tanto no calcularon, la realidad del poder que concentra la presidencia. O, en términos benignos, porque supusieron que nadie vendría a destruirlo todo como razón de ser.
El tema no es nuevo: se remonta a las reformas constitucionales emprendidas en 1933, cuyo objetivo fue fortalecer a la presidencia eliminando tanto a la Suprema Corte y al legislativo como contrapesos efectivos. En el camino, el “sistema” que tantos años de estabilidad le confirió al país tuvo por consecuencia convertirse en un impedimento al desarrollo natural de la ciudadanía, con todo lo que eso implica: un sistema educativo dedicado al control en lugar de al desarrollo; una economía con excesivos entes dominantes, comenzando por los estatales; y un sistema judicial subordinado al poder ejecutivo. En suma, una presidencia demasiado poderosa con gran capacidad de acción positiva, pero igual propensión a la destrucción.
El reto que viene será mucho mayor al que cualquier mexicano vivo haya conocido. Más vale irnos preparando.