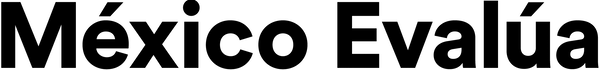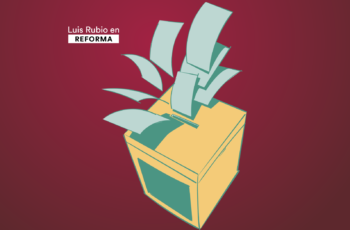Proyectos y resultados
México fue excepcionalmente diestro en construir el Estado pero ha perdido la capacidad para transformarse y enfrentar exitosamente el futuro, un reto fundamental en la agenda pública.
Luis Rubio / Reforma
En una entrevista, Woody Allen dijo que estaba “estupefacto de que la gente quisiera conocer el universo cuando ni siquiera sabe navegar dentro del barrio chino”. Así parecen haber sido muchos de los cambios que ha experimentado el país en los últimos tiempos.
En las pasadas cinco décadas, el país experimentó un gran colapso y dos respuestas incompletas. El sistema político y económico que se construyó a partir del fin de la gesta revolucionaria había dado de sí, hasta acabar colapsado. Quienes hoy fustigan los diversos cambios experimentados en estas décadas asumen que las reformas tanto en materia política como económica fueron voluntarias cuando, en realidad, fueron producto de la falta de alternativa. En los sesenta, el país comenzó a vivir el principio del fin del viejo sistema: en la economía, la balanza de pagos sufría estragos como consecuencia de la disminución acelerada de exportaciones de granos, clave para financiar las importaciones de maquinaria y equipo. En ausencia de esa fuente de financiamiento, el proyecto de substitución de importaciones dejó de ser sustentable. En la política, el movimiento estudiantil de 1968 anunciaba el inicio de fuertes tensiones que se habían acumulado a lo largo del tiempo, hasta acabar rompiendo el monopolio de la hegemonía priista.
De esta manera, con mayor o menor claridad de rumbo y de sentido común, luego de las locuras populistas de los 70 se inicia un intento de transformación, originalmente encaminado a no alterar el orden político. Los dos grandes procesos de reforma emprendidos en los últimos treinta años dicen mucho de nuestra forma de ser y proceder: enorme ambición para soñar, pero poca disposición para aterrizar; objetivos grandiosos, pero metas pequeñas; comprensión de la urgencia de cambiar, pero sin alterar lo esencial; discurso altisonante, pero tolerancia a los intereses más cercanos. En una palabra, entendimiento de que el statu quo es insostenible pero falta de decisión o capacidad de aterrizar y llevar a buen puerto los proyectos de reforma que se emprendieron.
Fue así como acabamos con reformas incompletas, muchas de ellas extraordinariamente preclaras, pero inacabadas al fin. La visión transformadora, tanto en los 80 y 90 como en los últimos tres años, ha acabado siendo rebasada por la terca realidad. Algunas reformas se atoraron porque se encontraron con poderosos intereses que las paralizaron; otras naufragaron por la mezquindad y/o errores de los implementadores, los conflictos de intereses que los animaban y, en general, por la percepción de costos excesivos de la afectación de los beneficiarios del statu quo, en muchos casos los propios reformadores y sus aliados. Las razones del estancamiento reformista son muchas, pero las consecuencias pocas y específicas: el conjunto de la economía no crece (aunque sí muchas de sus partes) y los costos de la parálisis se apilan en la forma de pobreza, informalidad y desempleo, todo a cuenta de la legitimidad y desprecio del gobernante.
En el ámbito político nunca hubo un proyecto visionario e integral como el que, desde los 80, estuvo presente en la economía. En lo político-electoral el proceso fue de negociaciones parciales que finalmente permitieron una plataforma de competencia equitativa a partir de 1996. Sin embargo, aunque se hablaba de transición, nunca se comprendió que una transición requiere una definición precisa y consensuada del punto de partida y del de llegada. Como quedaron las cosas, nadie sabe cuándo comenzó la transición política mexicana ni hay acuerdo sobre cuándo concluirá: la conflictividad actual no es producto de la casualidad.
El asunto de fondo es que, cualquiera que sea la causa, los mexicanos no hemos podido dar “el gran salto hacia adelante”. Esto contrasta con los hallazgos de Soifer* en su estudio sobre la construcción del Estado: según Soifer, México destaca, junto con Chile y en contraste con Colombia y Perú, por haber logrado construir un Estado fuerte, resultado de la habilidad de sus élites para organizarse, imponer un orden y desarrollar una ideología común que le diera coherencia a la nación. Su estudio también sugiere algunas de las razones por las cuales algunos estados o regiones del país nunca consolidaron un sistema de gobierno eficaz. Pero el punto de fondo, lo interesante del libro, es que desde fines del siglo XIX hubo gran capacidad de construcción del Estado, misma que se renovó luego de la revolución. La pregunta es por qué nos hemos atorado ahora.
La parálisis en la toma de decisiones gubernamental –algunos le llaman oclocracia- es un tema frecuente en el mundo. Las democracias consolidadas han venido sufriendo el fenómeno de la existencia de grupos de interés que, para defender sus posiciones, han paralizado la toma de decisiones. Ejemplos de esto no solo es México sino también EUA y muchos países de Europa. Es en este contexto que el Pacto por México fue tan aplaudido en el mundo porque, aunque no muy democrático, parecía permitir romper con el cerco de la parálisis. Ahora es claro que, para lograrlo, tendremos que aprender algo más que navegar en el barrio chino. Y solo la sociedad lo podrá hacer.