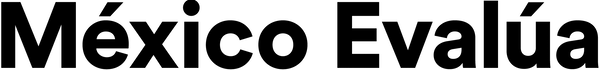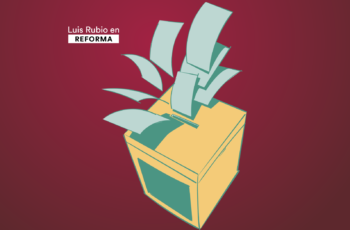Peor que Peña
El brutal embate legislativo de la semana pasada cambiará el papel de la ley pero no será más exitoso que lo que ocurrió en el sexenio pasado, aprobado con similar arrogancia y desprecio por la ciudadanía.
Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma
Paradójico cómo al final se juntan. El gran error de Peña no fue su corrupción, por más que ésta fuese flagrante, sino su incompetencia política. AMLO, el gran político que aprovechó las carencias y torpezas de su predecesor para llegar a la presidencia, no entendió lo que al final lo derrotaría. Ahí, en su arrogancia mutua, en su desprecio por la ciudadanía —que no existía en el mundo de los sesenta o setenta, respectivamente, en que ambos habitan—, se funden las dos presidencias. Y las consecuencias no serán del todo distintas.
Dos gobiernos del viejo régimen en el siglo XXI serán ahora reemplazados por una nueva generación que, confiadamente, romperá con aquellos modos de hacer las cosas para proyectar al país hacia el futuro.
Lo que Peña Nieto no entendió
Peña llegó a la presidencia seguro de que todos sus predecesores eran incompetentes. ¿Cómo había sido posible, seguramente se preguntaba, que, contando con tantos recursos al alcance de la presidencia todopoderosa mexicana, los presidentes que le antecedieron no hubiesen podido aprobar legislaciones necesarias y urgentes? Más allá de la veracidad o exactitud de esta especulación, no cabe ni la menor duda que se abocó a llevar a cabo la modificación más ambiciosa del marco constitucional desde 1917.
Todos los que pasamos por los libros de texto gratuitos aprendimos que había tres artículos sacrosantos: el tercero (educación); el 27 (el subsuelo); y el 123 (derechos laborales). Aunque hubo diversas reformas a estos artículos a lo largo de las décadas, ninguna se compara en ambición y profundidad a las emprendidas por el gobierno de Peña.
Lo que Peña no entendió fue que el México del siglo XXI requería explicarle, y convencer, a la ciudadanía, que el problema no era meramente el texto constitucional sino la legitimación por parte de la ciudadanía de iniciativas clave para el progreso del país. No llevar a cabo esa labor política le costó a él, y al país, una serie de buenas leyes que, si sobreviven el embate final de AMLO, quedarán sujetas a la politización implícita del nuevo sistema judicial que emerja. Empleó un mecanismo obscuro, el Pacto por México, para negociar “en corto” el contenido de sus iniciativas, para luego aprobarlas sin discusión (y con mucha corrupción) en el poder legislativo. Lo urgente era cambiar el texto constitucional, como si lo importante fuese el papel.
El pecado de AMLO
El mecanismo era premoderno porque no correspondía al mundo del siglo XXI en que México existe. Ciertamente, la política mexicana dista mucho de ser 100% democrática: sólo el 58% de la población se asume como ciudadana, pero su nivel de información, disposición a debatir y exigencia de ser partícipe de las decisiones públicas no guarda semejanza alguna con el acontecer del siglo pasado. Sólo a un presidente arraigado en otro momento de la historia, presumiblemente la era de gloria del priismo, se le pudo ocurrir que el problema era “técnico,” de redacción del texto constitucional.
AMLO pecó exactamente del mismo fervor: quiso cambiarlo todo pero, en contraste con Peña, sin la capacidad técnica que aquel desplegó, por lo que los logros de AMLO son todavía más modestos, aunque mucho más perniciosos, especialmente en este, su último mes en el gobierno. Otro morador del siglo pasado, pero de los setenta, AMLO llegó con una misión similar a la de su predecesor, pero en sentido contrario. Con celo y arrogancia, además de ignorancia, se abocó a eliminar toda legislación que estorbaba a su visión del mundo: canceló instituciones, evisceró los pocos contrapesos e hizo todo lo posible por recrear la presidencia todopoderosa. La urgencia por modificar el entramado legal en el último tramo de su presidencia le deja un regalo envenenado a su sucesora.
AMLO frente a Peña Nieto
El error de Peña fue no socializar las iniciativas que envió al poder legislativo, como Salinas había hecho con tanta diligencia (y éxito) con el TLC. Ni él ni su equipo comprendieron la trascendencia política de los cambios que promovieron ni entendieron el momento de México o la necesidad imperiosa de convencer a la ciudadanía de la relevancia de sus iniciativas. Con absoluta arrogancia jamás repararon en la obviedad de que lo que es fácil de aprobar también es fácil de revertir.
AMLO fue un especialista en revertir. De facto y de jure, en la realidad y en el papel, se abocó a cancelar todo el entramado legal y político que habían ido construyendo sus predecesores para acotar las facultades de la presidencia y para institucionalizar al gobierno mexicano; es decir, para construir el andamiaje hacia un eventual Estado de derecho. Impuso su ley a diestra y siniestra, abriendo la puerta para una nueva era de incertidumbre y precariedad. O peor.
Las formas seguidas por Peña y por AMLO fueron distintas, pero las consecuencias serán similares. Uno procuró abonar hacia el futuro, el otro intentó reconstruir el pasado, pero ambos verán su futuro trastocado porque el México del siglo XXI no aguanta ese nivel de irresponsabilidad, producto del exceso de poder que concentra la persona del presidente y de los recursos que, aunque del erario, son empleados como si fuesen personales.
Tendrán que venir años difíciles, comenzando por la inexorable necesidad de restablecer la concordia, para volver a sentar cimientos confiables y creíbles de solidez institucional.