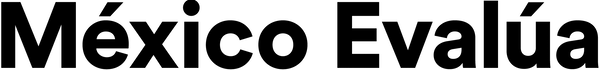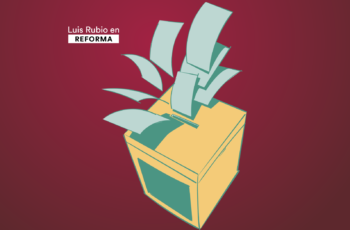Paradigmas
Democracia o dictadura: esa es la disyuntiva que tiene frente a sí el próximo gobierno. Las dictaduras actúan sin límite y acaban destruyendo a sus países; las democracias, cuando son funcionales y se les fortalece, contribuyen a construir futuros grandiosos.
Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma
En su campaña, la hoy presidenta electa afirmó en repetidas ocasiones que se confrontaban dos modelos de país y de gobierno. Efectivamente: la democracia y la tiranía son dos modelos contrapuestos que entrañan consecuencias fundamentales para la ciudadanía y para el futuro del país. Cualquiera que haya sido la forma en que cada ciudadano votó en los pasados comicios, la pregunta hoy es hacia dónde se dirigirá el país.
En el corazón de esta pregunta residen dos interrogantes centrales: primero ¿debe un gobierno hacer lo que mejor le parezca al presidente por el mero hecho de serlo y sin limitación alguna? Y, segundo, ¿un voto mayoritario implica poder absoluto para llevar a cabo cualquier cambio que así determine la gobernante?
Si la respuesta a estas interrogantes es afirmativa, entonces estamos hablando de una dictadura porque no hay otra forma de definir un gobierno que tiene todo el poder y puede hacer lo que considere deseable o necesario sin límite alguno. Esta fue la manera en que se condujo el gobierno saliente en todo lo que pudo: atacando al poder judicial, minando a los organismos autónomos, descalificando cualquier crítica, todas estas señales de un gobierno tiránico.
Si la respuesta es negativa, entonces estamos hablando de la posibilidad de una democracia, donde tanto ganadores como perdedores son considerados como ciudadanos iguales y legítimos ante el gobierno, la sociedad y el proceso político. Nuestra democracia es claramente imperfecta y, de hecho, sumamente primitiva y deficiente, pero su esencia es la de la coexistencia de personas, grupos e intereses que piensan diferente y no por ello dejan de ser (y deben ser) respetados y respetables.
La única forma en que el país podrá avanzar y prosperar
El punto de este contraste no es teórico sino absolutamente práctico: ninguna elección puede, por sí misma, definir el destino de una nación, así haya votado por el gobernante una mayoría del electorado o cuando el gobernante goce de una amplia popularidad. Todo el punto de la civilización es que nadie —ganador o perdedor— gana o pierde todo porque siempre hay un mañana y las cartas pueden invertirse y quien hoy triunfó puede acabar estando del otro lado de la mesa.
Desde luego, la agenda de un gobierno —el mandato del triunfador como lo llaman en algunas naciones— es producto de una elección en la que el contenido de esa agenda fue ampliamente debatido y, al triunfar, se constituye en un programa de gobierno. A pesar de lo anterior, en una nación democrática siempre es indispensable encauzar esa agenda por el poder legislativo a fin de que ese otro poder público que representa al electorado en su conjunto procese de manera pública y abierta los recursos necesarios para la consecución del objetivo gubernamental.
A menos que la próxima presidenta tenga por objetivo el desmantelamiento total de la estructura de pesos y contrapesos vigente (que no por endeble deja de ser crucial), es decir, que esté decidida a constituir una dictadura, la única forma en que el país podrá avanzar y prosperar es afianzando y, en muchos sentidos creando o recreando, instituciones susceptibles de funcionar como contrapeso frente a la presidencia.
Esto implicaría aceptar, una vez más, que el objetivo formal y de facto del gobierno es avanzar hacia (o consolidar) elecciones libres y debidamente administradas y procesadas; Estado de derecho consolidado (incluyendo una corte suprema autónoma); libertad plena de expresión y asociación; y protección de los derechos civiles y humanos de toda la ciudadanía. En otras palabras, un sistema de gobierno mayoritario limitado por contrapesos institucionales, comenzando por la constitución y el respeto a las minorías. O sea, lo contrario a lo que vivimos en este sexenio dedicado a la destrucción institucional.
Los límites al poder son necesarios
En el entorno de polarización promovido por el presidente saliente, la noción misma de que la presidencia tuviera límites institucionales era considerado un atropello. En países serios y con democracias consolidadas, hay un recambio frecuente de gobiernos orientados por objetivos y filosofías contrastantes, pero, les guste o no, aceptan el hecho de que existan frenos a sus potenciales excesos.
Desde luego, en todas las democracias los gobiernos buscan maneras de avanzar sus agendas, recurriendo a todo tipo de artimañas como decretos, leyes anticonstitucionales y otros mecanismos pero, al final del día, aceptan el veredicto de los tribunales y entidades reguladoras autónomas. Lo crucial es esto último: ningún gobierno es encabezado por hermanas de la caridad, pero en todas las naciones civilizadas hay límite a lo que el gobierno puede hacer para afectar a ciudadanos que cuentan con los mismos derechos, independientemente de por quien hayan votado.
Este último punto es la esencia del asunto que tiene que dilucidar la próxima presidenta: va a intentar fortalecer la democracia mexicana o a acelerar el paso a la tiranía. No hay de otra sopa: la disyuntiva es transparente. La “soberanía popular” tiene que sujetarse a las mismas reglas y limitaciones que todo el resto del electorado, porque la verdadera tesitura es entre democracia de y para todos o dictadura de la mayoría.
Paul Johnson lo definió de manera nítida: “las democracias funcionan mejor cuando los contrapesos acotan el mandato de los políticos.”