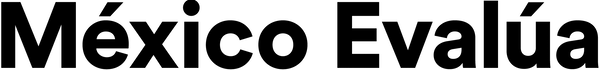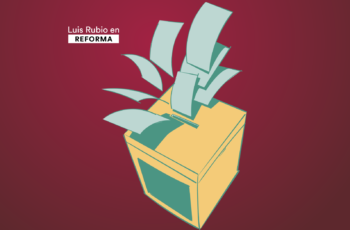Opción nuclear
Por Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma
La clave de la posesión de una bomba atómica es nunca emplearla: es la amenaza de su uso lo que disuade a quienes poseen semejante poder. Lo mismo ocurre con las negociaciones entre gobiernos en ámbitos como la inversión y el comercio. Aunque el riesgo es evidentemente menor porque lo que está de por medio no es la destrucción física del país, el presidente López Obrador no parece percibir riesgo alguno de elevar el nivel de confrontación en el asunto del diferendo en materia de energía con Estados Unidos y Canadá.
AMLO pudo destruir un aeropuerto incurriéndole al país un costo de 16 mil millones de dólares sin que pasara nada. No hubo la devaluación que muchos pronosticaban y el gobierno se abocó a esconder los costos directos lo mejor que pudo. Lo que no se puede esconder son los costos indirectos, esos que sólo se pueden apreciar en términos de la inversión que no se consumó, los empleos que no se crearon, el crecimiento económico que no se alcanzó. Estos costos podrían parecer etéreos para los integrantes del aparato gubernamental, pero son tangibles para todos esos mexicanos para los que cualquier posibilidad de prosperar se ve cada vez más remota o del todo inasible.
La lección que el presidente parece haber derivado del caso del aeropuerto de Texcoco fue que sus acciones no tienen consecuencias negativas. Sin embargo, visto en retrospectiva, es evidente que, primero, las consecuencias fueron enormes, como ilustra la parálisis que vive el país. Por otro lado, el aeropuerto fue una excepción, toda vez que se trató de un proyecto de una administración anterior, fuertemente criticado por el entonces candidato presidencial López Obrador. Es decir, el presidente podía clamar legitimidad para su decisión, eso independientemente del costo que pudiese entrañar.
Algunos han hablado de un “Mexit,” arguyendo que el costo de romper con la Unión Europea para el Reino Unido no ha sido elevado…
El caso del diferendo en materia eléctrica en nada se asemeja al aeropuerto. En su (casi) quinto año de gobierno, el presidente no puede suponer que nuestros socios comerciales y los inversionistas involucrados, así como los potenciales, aceptarían la noción de que se trata de una legislación del gobierno anterior. El tratado vigente, el TMEC, fue ratificado ya en este sexenio y es ley. Ante esto, el gobierno mexicano tiene dos opciones: una es buscar un arreglo que le permita a todas las partes salvar cara, como ocurrió con los gasoductos en 2019, otro pleito innecesario. La otra consistiría en la opción nuclear: salir del tratado.
Algunos han hablado de un “Mexit,” arguyendo que el costo de romper con la Unión Europea para el Reino Unido no ha sido elevado. Esa historia, como la del sexenio del presidente López Obrador, todavía está por escribirse, pero el ejemplo del Brexit es más relevante de lo que uno pudiera imaginar. Para comenzar, el caso británico fue producto de un amplio y largo debate, seguido de una elección donde la mayoría se manifestó. No menos importante, Inglaterra es una nación consolidada, con instituciones de largo linaje que le garantizan estabilidad. Y, aún así, los costos del Brexit comienzan a apilarse hasta en las cosas más nimias: las luces traseras de los camiones, las etiquetas de ciertos alimentos, la nueva “frontera” en el mar que separa a Irlanda del Norte del resto del Reino Unido. Cada uno de esos “pequeños” costos se acumula, disminuyendo los supuestos beneficios del Brexit.
Para México, el TLC fue concebido como un medio para conferirle certidumbre a los agentes económicos. Romperlo implicaría eliminar esa fuente de confianza, lo que equivaldría a sumir a México en una vorágine de autodestrucción. No hay forma de endulzar lo obvio: el TLC fue la respuesta del gobierno mexicano al abuso que representó la expropiación de los bancos. Se buscó una fuente de credibilidad externa para sustentar una base de certidumbre que no existía dentro del país y EUA estuvo dispuesto a proveerla. Lamentablemente, nada se hizo en las siguientes décadas para crear similares fuentes de certidumbre internas, lo que nos deja en condiciones por demás precarias. En aquella época, cuando la expropiación de los bancos, las interconexiones entre México y el mundo eran escasas, pero el costo de aquella gesta heroica de López Portillo fue monumental, incluyendo casi hiperinflación. Romper con el TMEC hoy, con la multiplicidad y profundidad de las interconexiones existentes –el motor de nuestra economía– sería suicida. Ni hablar del presidente: el oprobio que vivió López Portillo después de su gobierno sería nada comparado a lo que le ocurriría a AMLO.
Otra manera de ver el entuerto en que (gratuitamente) se ha colocado el gobierno mexicano es que el TLC se concibió para la posibilidad de que llegara un presidente dispuesto a destruirlo todo. El TLC, y las instituciones nacionales que lo arroparían, era equivalente a lo que hizo Tony Blair en Inglaterra, cuyo primer acto de gobierno fue promover la independencia del Banco de Inglaterra con el mismo objetivo del TLC: conferirle certidumbre a la población y a los agentes económicos.
En lugar de desatar el equivalente de una bomba atómica, el presidente debería aprovechar este diferendo para reemplazar a China dentro del T-MEC para afianzar el camino del crecimiento y el desarrollo, fuentes mucho más certeras de un futuro promisorio para el país y para él mismo.