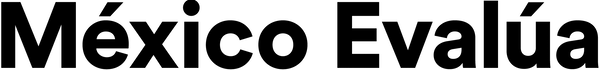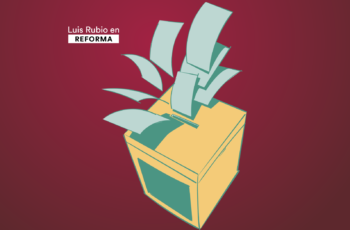Mientras tanto…
Por Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma
El Quijote y Sancho: el mundo de fantasía y el del sentido común, dos caras de una misma moneda. El Quijote prefiere la moral para avanzar sus causas y considera al sentido común como una pérdida de tiempo y energía. Sancho le advierte al Quijote que el gigante que desea atacar solo es un molino de viento y, como tal, debe dejarle en paz. Abandonar su sensatez, o más bien su sentido común, le dio al Quijote la libertad para involucrarse en tareas fútiles como atacar molinos de viento. Al final, los “gigantes de brazos largos” mantienen a la población lo suficientemente satisfecha y distraída como para olvidar sus problemas cotidianos. Pero esos problemas no desaparecen: anticipan el siguiente desengaño, la caída y el desánimo. O peor.
A estas alturas hay evidencia de al menos dos elementos contundentes en la forma de conducirse del presidente. La primera es que su objetivo es su popularidad y no el de atender o resolver los problemas o asuntos del país o los que prometió enfrentar cuando candidato. La segunda es que su habilidad para preservar esa popularidad ha sido hasta hoy excepcional. El tono, contenido y forma discursiva lo acerca a la base popular y le granjea un apoyo, al menos en términos estadísticos, extraordinario. No es que ese apoyo sea superior al de muchos de sus predecesores, pero sí entraña una característica única: es personal. La conexión no es la del gobernante tradicional, allá distante en el Olimpo del poder, sino la del presidente dicharachero que está cerca del corazón del mexicano de a pie.
La preferencia por la popularidad sobre el desarrollo entraña consecuencias mucho más grandes de las que un gobierno ensimismado como el nuestro podría llegar a otear.
Pero todas las monedas tienen dos lados. El discurso, la popularidad y el apoyo han sido reales, al menos hasta hace poco tiempo. El problema del esquema es que el país demanda soluciones efectivas y atención cabal a problemas concretos. Mientras el presidente arenga, predica y difama, el mundo real avanza y, en este siglo XXI, el ritmo de avance es dramático, al grado que la verdadera alternativa es estar dentro del proceso o quedarse fuera de manera (casi) definitiva.
La evidencia de este otro lado de la moneda es incontenible y sigue su lógica abrumadora. Baste mencionar algunos de los asuntos que hoy dominan al mundo: inteligencia artificial, energías renovables, infraestructura 5G, genética y biotecnología y agregación de valor por parte de procesos de alto contenido intelectual (ya no manual). Los países que están adentro del proceso invierten en sistemas educativos, y todo lo que eso entraña, para preparar a sus poblaciones para un mundo que cada día se distancia más del existente; desarrollan infraestructura para la conectividad más elevada y avanzan hacia cobertura universal de acceso a las redes de internet; construyen sistemas de salud diseñados no sólo para lidiar con crisis como la inmediata de la pandemia, sino para convertirse en la pieza de toque que transforme a una sociedad desigual y sin muchas oportunidades en la base, hacia un país moderno en el curso de una generación.
En lugar de avanzar hacia la construcción de un futuro mejor para la población, especialmente esa más necesitada, mucha de la cual se volcó hacia el presidente en 2018 y que lo sigue apoyando, el proyecto gubernamental real, el que de hecho existe, no hace sino preservar expectativas que jamás podrán ser satisfechas porque no existe sustento alguno para ello. El contraste entre lo que se requiere y lo que de hecho se hace como gobierno es dramático y pasmoso.
En un estudio señero sobre India, Bhagwati y Panagariya (Why Growth Matters) argumentan que sólo elevadas tasas de crecimiento económico, en un esquema de mercado, permiten romper con el círculo vicioso de la pobreza para construir círculos virtuosos de desarrollo. Las dádivas, tan en el corazón del gobierno actual, no hacen sino posponer soluciones y hacerlas cada vez más distantes y difíciles. La preferencia por la popularidad sobre el desarrollo entraña consecuencias mucho más grandes de las que un gobierno ensimismado como el nuestro podría llegar a otear.
“Es tentador —dice el parlamentario vasco Borja Sémper—, que en este mundo de alta velocidad parece más eficaz a corto plazo sumarse a la estrategia del populismo y desdeñar la moderación. Jugar con las reglas de la radicalidad, pretender ganar en el mercado del enfado y del miedo quizás sea más fácil, pero es una apuesta perdida. El centro hoy es la persona, y este mundo no se puede limitar en espacios cerrados, ni identitarios, ni uniformizadores de acuerdo a ideas del siglo XX. Vivimos en la era de los sistemas políticos y de las sociedades en red. No necesitamos caer en la radicalidad del populista para ganar al populismo, no necesitamos barreras defensivas, sino expansivas.”
Nuestra demografía nos acerca peligrosamente al punto en el que el mayor contingente histórico se encuentra atravesando la edad laboral. Los países que logran incorporar a esa población en los mercados de trabajo con un gran capital humano (educación y salud) lograrán ser relativamente ricos para beneficio colectivo. Los otros acabarán avejentados y pobres. Una disyuntiva que nos perseguirá por siempre.
Un viejo proverbio chino dice que hay tres cosas que nunca vuelven atrás: la flecha lanzada, la palabra pronunciada y la oportunidad perdida. Vamos mal en los tres factores.