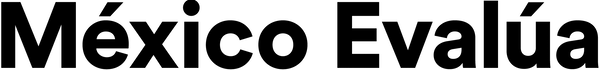Más cárceles, ¿para qué?
Las prisiones mexicanas están habitadas por quienes no deberían estar ahí. Por ello, en lugar de preguntarnos cómo multiplicar los espacios disponibles, deberíamos preguntarnos cómo hacer para que no lleguen ahí.
El sistema penitenciario mexicano ha sido noticia en los últimos días. De hecho lo es con particular frecuencia. Casi cada mes surge información relacionada con fugas, motines y asesinatos. Esta semana las noticias sobre nuestras cárceles tuvieron otra naturaleza: el presidente Felipe Calderón inauguró uno de los penales federales a los que se comprometió en el marco de la firma de los Acuerdos por la Seguridad allá en el año 2008.
La ampliación de capacidades del sistema penitenciario en México es necesaria y debe ser bienvenida. También lo es el que el gobierno federal se haga cargo de sus propios internos. Tener poblaciones penitenciarias mezcladas ha resultado explosivo, pero también ha sido una excusa para que distintos gobernadores se laven las manos arguyendo que el origen del mal está en los reos del orden federal. Y puede que tengan razón. Lo que no podemos dar por cierto es que el problema penitenciario en el país sea exclusivamente uno de recursos, administración y capacidades. Me parece que si lo hiciéramos así, dejaríamos fuera lo más importante.
Las cárceles en México son el eslabón final de nuestro sistema de justicia y su fiel reflejo también. Lo que ocurre en nuestros reclusorios no está disociado de lo que sucede en el resto de la cadena de la justicia penal, pero tampoco de las directrices de la persecución penal del Estado en sus distintos niveles. Por tanto, si tenemos crisis en una parte, necesariamente existe en la otra. Y no podremos dar solución cabal al problema penitenciario si no resolvemos las causas que lo originan. Por ello yo recomendaría ser cautelosos y no festejar de más ni sobredimensionar el impacto de la construcción de estos nuevos penales sobre la crisis existente. Son un paliativo (sin duda necesario) a un problema más grave que no se ha querido atender.
La crisis del sistema penitenciario actual tiene un origen bastante rastreable: una política criminal hiperpunitiva y también indiscriminada que ha hecho que a casi cualquier infracción le corresponda una pena de prisión. De ahí que la población penitenciara se haya incrementado incesantemente en los últimos años, agravando problemas preexistentes de hacinamiento y autogobierno. Esta política, sin embargo, parece estar siendo implacable con infractores menores, pero profundamente inefectiva en el caso de los de alto riego. Justamente esa es una de las debilidades más patentes de las políticas de persecución penal vigentes: no se concentran en las materias relevantes (homicidio, secuestro, extorsión, delitos violentos) y acaban castigando a quien tiene posibilidad de hacerlo: gente pobre que no cuenta con los suficientes recursos para acceder a una buena defensa o a delincuentes que capturan en flagrancia. Difícilmente a un homicida o un secuestrador. No tienen las capacidades para ello.
Así las cosas, las cárceles mexicanas están habitadas por quienes no deberían estar ahí. Por ello en lugar de preguntarnos cómo multiplicar los espacios disponibles, deberíamos preguntarnos cómo hacer para que no lleguen ahí.
Solucionar nuestro problema penitenciario pasa, sin duda, por resolver los rezagos en términos de capacidades físicas y humanas que hoy están presentes, pero sobre todo por corregir la política criminal que nos ha dejado un enorme número de personas en prisión sin surtir efecto sobre los niveles de criminalidad. Si no trabajamos sobre ésta, que es una causa, difícilmente podremos resolver el problema, así le echemos cubetadas de recursos encima. Tenemos que comenzar por deconstruir esta política criminal que, es evidente, no ha dado resultados.
El primer paso es desmantelar de nuestro imaginario la idea de que más castigo implica menor delito. A pesar de que esta premisa ha sido refutada brutalmente por nuestra realidad, sigue siendo explotada por quienes no teniendo otro recurso, lo ofrecen a la ciudadanía que, desesperada, espera una respuesta de la autoridad. El segundo es desmantelar este paradigma de nuestros códigos y leyes descriminalizando conductas, desinflando las penas. El tercero es poner en marcha mecanismos de justicia alternativa. No todos los delitos deben entrar al sistema penal. Si el sistema aprende a discriminar de manera natural será más racional y podrá enfocarse a delitos de mayor impacto. El resto puede recibir otro tratamiento.
Nada de lo aquí descrito es sencillo. Ello explica que se le dé la vuelta y en su lugar se ofrezcan salidas falsas, como las que hemos tenido en los últimos años.
La reforma constitucional en materia penal da forma a un nuevo paradigma en materia de justicia penal alineado con lo antes descrito, pero es una reforma a la que se le ha relegado. Apenas es prioridad para unos cuantos gobernadores que se cuentan con los dedos de las manos. No lo fue del Ejecutivo federal.
La propensión de nuestros políticos es a optar por salidas fáciles, no por los cambios institucionales y culturales que puedan transformar al país. Éstos se cosechan en el largo plazo. Y para ellos, ése es un plazo inexistente.