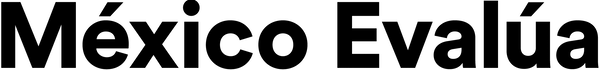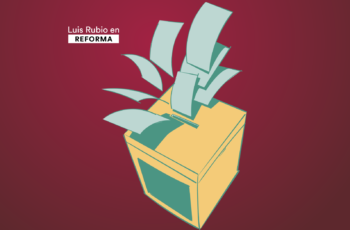Las 9 vidas del PRI
Luis Rubio (@lrubiof) / Reforma
Cuando estaba en campaña para la presidencia, alguna persona le dijo a Enrique Peña Nieto que no podía creer en el PRI por todo lo que éste había hecho y causado. El hoy presidente le respondió que lo entendía pero que el suyo era un “nuevo PRI”, al que los jóvenes veían positivamente. Efectivamente, el PRI ganó la presidencia en 2012 y ha logrado preservar casi la mitad de las gubernaturas del país; de hecho, nada impide que pudiera llegar a ganar el año próximo. ¿Es lógico esto?
México es una anomalía comparado con países que se caracterizaron por partidos de Estado, en casi todos los casos autoritarios. En Taiwán, el KMT se ha adaptado y convertido en un partido competitivo porque abandonó sus vicios de antaño, entra y sale de la presidencia y, cuando está en la oposición, como hoy, se comporta como un partido más. En el este de Europa, los partidos comunistas han desaparecido o se han transformado.
El PRI sigue siendo, pues, el PRI. Ciertamente, se ha adaptado al mundo competitivo pero el contraste con aquellas naciones es patente: aquí el viejo sistema sigue tan vivo como antes; en lugar de que éste cambiara y el PRI se adaptara a un régimen político abierto, los demás partidos se han adaptado al viejo sistema, convirtiéndose en pilares que lo sostienen.
¿Cómo explicar que haya elecciones competitivas pero que el régimen priista y su monopolio del poder sigan estando ahí, en unas cuantas manos que no cambian, como si fueran sillas musicales? Hay muchas posibles respuestas, más las que a usted, estimado lector, se le ocurran:
· Ante todo, el PRI nunca se fue: sigue estando ahí, domina buena parte del territorio nacional, sigue a cargo de una maquinaria electoral que es inigualable y, aunque ha perdido muchas gubernaturas, ha logrado que todos los gobernadores, así como los partidos de oposición, se comporten como priistas. O sea, casi casi, se podría decir que el PRI vendió franquicias…
· La reforma electoral de 1996 fue peculiar en un sentido: no creó un sistema competitivo de partidos. Aunque a partir de ese momento contamos con un sistema de administración electoral impecable, los partidos compiten para luego arreglarse y mantener distante a la ciudadanía. Tenemos un sistema político-electoral al servicio de los partidos.
· Cuando llegó el PAN a la presidencia, uno hubiera esperado un cambio de régimen: la eliminación de los viejos mecanismos de control, privilegio y abuso (y, por lo tanto, corrupción e impunidad), pero pasó exactamente lo contrario: el PAN se mimetizó con el PRI, se olvidó de construir un nuevo futuro y se corrompió hasta la médula, al grado que hoy ni siquiera tiene capacidad de entender dónde, cuándo y cómo extravió el camino.
· Al PRD no le ha ido mejor. Heredero del PRI en su principal bastión, el DF, se ha dedicado a atender a sus clientelas, corromperlas y, en los últimos meses, a buscar la forma de sobrevivir frente a su Némesis, AMLO. En lugar de cambiar el sistema de gobierno y mejorar la vida de los habitantes de la ciudad, se ha dedicado a inventar constituciones, nuevos nombres y mucho ruido, pero no un mejor nivel de vida, mejor infraestructura o una capacidad de atender a la ciudadanía. El hecho de que esté luchando por su sobrevivencia lo dice todo.
· No menos importante, el gobierno actual ha exacerbado todos los límites: ha empleado a las instituciones para atacar a sus enemigos, proteger y perdonar a sus cómplices. Ha generado un clima de impunidad extrema que no sólo aliena a la ciudadanía, sino que ha arriesgado dramáticamente el futuro.
Al final del día, el viejo régimen se preserva por dos razones: por un lado, porque el electorado se ha fragmentado tanto (en buena manera intencionalmente) que todo se ajusta al nivel de votos que el PRI pueda ganar. Sin embargo, como ilustró el sainete reciente en torno a la instalación de la junta directiva del Congreso y del Senado, todos los partidos juegan el mismo juego: la preservación del statu quo.
Pero la otra razón es mucho más reveladora: aunque el 70% del electorado está en contra de López Obrador, él no solo domina el panorama, sino que constituye el factor que ilustra el fracaso de todas esas reformas electorales y de los
partidos principales. La abrumadora mayoría de los votantes no lo quiere, pero podría ganar precisamente porque representa, o ha logrado posicionarse, como el único capaz de ofrecer una alternativa.
El problema electoral mexicano se reduce a un elemento: todas las reformas que se han avanzado en las últimas décadas han tenido un objetivo medular, que es el de no alterar la estructura del poder. Esa lógica es explicable para un régimen emanado de una revolución, pero entraña una consecuencia obvia: tarde o temprano, el engaño resulta evidente. Lo peculiar, y patético, es que el desafío central provenga no de una opción futurista y promisoria (el famoso Macron mexicano), sino de la perspectiva más retardataria y reaccionaria posible.
A semanas de iniciar el proceso electoral real (al diablo lo formal), la ciudadanía sabe que sus opciones son limitadas por todo lo que han construido los partidos y sus políticos. El dilema en que se encuentran éstos, y todo el país, no es producto de la casualidad.