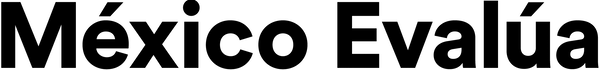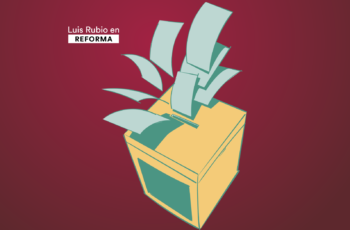La Corta
Por Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma
“¿Qué se tiene que hacer si en algún momento la población vota para establecer una dictadura?”, se pregunta Karl Popper, el gran estudioso de la democracia y las sociedades abiertas. La mayor parte de las democracias, dice el autor, incluyen provisiones para impedir que eso ocurra, como el requerimiento de mayorías calificadas en el Congreso. Legalmente o no, el hecho es que Morena, y por lo tanto el presidente, cuenta con una mayoría calificada en la Cámara Baja del Poder Legislativo y no le falta mucho para tener lo mismo en el Senado. En un sistema de poderes divididos, la Suprema Corte constituía el único poder capaz de evitar la consolidación de una dictadura. Lamentablemente, la Corte se quedó corta.
Cada uno de los poderes en una democracia tiene su estructura, origen y responsabilidades. Mientras que el Ejecutivo y el Legislativo son electos y, por lo tanto, requieren mantenerse cerca del pulso ciudadano, la Suprema Corte fue diseñada para guardar distancia y valorar, desde la perspectiva de largo plazo que ofrece el marco constitucional, las propuestas, decisiones y legislaciones que son materia de los otros dos poderes. Su función no es la de ser popular sino la de guardar el equilibrio, y romper los empates, entre los otros poderes públicos.
Cuando un poder dotado de semejantes facultades abdica de su responsabilidad, le falla a la sociedad y abre la puerta a cualquier tropelía que pudieran querer avanzar los otros poderes. En nuestro caso, con un Ejecutivo que domina al Legislativo y lo subordina a sus intereses y preferencias de manera rutinaria, la Corte era el único reducto que le quedaba a la ciudadanía como fuente de protección constitucional. Con su decisión de endosar la consulta para procesar judicialmente a los expresidentes, la Corte cedió, se doblegó y perdió toda credibilidad. Con una Corte subordinada —tramitadora de las ocurrencias presidenciales— resulta innecesario crear un tribunal constitucional como el que proponía el presidente porque ya está ahí.
En lugar de evaluar la propuesta de consulta para procesar a los expresidentes en términos constitucionales, la Corte optó por elucidar “los sentimientos del pueblo”. Hay sólo dos interpretaciones posibles, ambas malas: primero, que la mayoría de los ministros de la Corte efectivamente cree que la politización de la justicia es una forma legalmente válida; la otra es que la Corte optó por evitar un conflicto con el presidente, accediendo de antemano a sus deseos. Ambas son pésimas noticias para la democracia mexicana y peores para el Estado de derecho.
En lugar de cambiar la realidad a través de mejores políticas públicas que resuelvan aquellos agravios en lo que importa, la calidad de vida de la ciudadanía, el presidente ha optado por una estrategia de confrontación y distracción.
El asunto de la consulta ha sido ampliamente debatido por lo que sólo destaco tres puntos que me parecen clave. Primero, la consulta no es un tema legal sino político: el presidente quiere estar en la boleta en la elección intermedia de 2021 para elevar la probabilidad de que su partido retenga la mayoría en la Cámara de Diputados. La Corte le ha regalado lo que quería lograr con la revocación de mandato: un vehículo para promover su iniciativa sin violar estamento electoral alguno. Me queda claro que lo último que le importa es acusar penalmente a los expresidentes, aunque sin duda hay uno o dos que desearía ver en la cárcel por razones estrictamente personales. Segundo, existe un enorme resentimiento contra diversos exmandatarios, en parte alimentado por el propio López Obrador y en mucho por la crisis financiera de 1994-95 y la elección de 2006. En lugar de cambiar la realidad a través de mejores políticas públicas que resuelvan aquellos agravios en lo que importa, la calidad de vida de la ciudadanía, el presidente ha optado por una estrategia de confrontación y distracción. La consulta le cae como anillo al dedo para este propósito. Finalmente, la Corte abre la puerta para someter a consulta cualquier cosa: a más de uno se le ocurrirá que eso incluye el pésimo desempeño de la actual administración, la corrupción del gobierno de Morena, el agua de Chihuahua o la extraordinaria conducción de la pandemia.
Una de las peculiaridades del poder en México es su exceso. Los presidentes, y más el actual, gozan de un poder casi ilimitado, libre de mayores contrapesos, lo que les hace creer que son omnipotentes. En la medida en que su actuar fomenta y nutre esa sensación de poder absoluto y sus asesores y funcionarios se tornan, de manera consciente o no, en cómplices, los presidentes comienzan a creer que su realidad es permanente, indisputable y legítima. El mero hecho de que el presidente crea que no hay corrupción en su gobierno es indicador temprano de este hecho.
La historia, sin embargo, enseña otra lección. Los presidentes comienzan y terminan su mandato y sólo entonces comienzan a percatarse, usualmente de mala manera, de los errores, costos e insuficiencias de su desempeño. Es entonces cuando vienen los reclamos y las exigencias, justo cuando ya no se encuentran en control de los instrumentos que podrían vindicarlos. Nunca falla.
Hay dos grandes perdedores: primordialmente la ciudadanía que, lo reconozca o no, siempre se beneficia del Estado de derecho, aquí debilitado. El otro gran perdedor es, paradójicamente, el propio presidente, que inexorablemente también podrá ser motivo de una consulta.