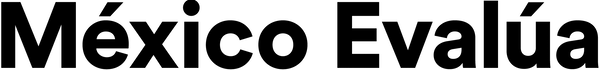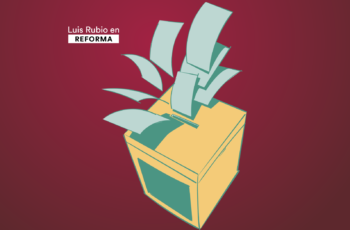Estertores
Por Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma
La batalla por el INE tiene dos explicaciones muy simples. Primero, a estas alturas resulta evidente que no hay garantía de continuidad de la 4T o, en el mejor de los casos, del partido en el gobierno. El desgaste natural y la ausencia de resultados orillan al presidente a buscar medios para evitar una potencial catástrofe para su proyecto político. La otra explicación, más benigna para el régimen, es que le falta amarrar un cabo suelto clave para preservarse en el poder: el brazo electoral. Como supuestamente dijo Stalin, “la gente que vota no decide nada; la gente que cuenta los votos es quien decide todo.” Controlar el proceso de votación se convierte en un imperativo categórico: la única forma de preservar el poder es anulando el derecho de la ciudadanía a decidir, como en los buenos viejos tiempos.
El sistema electoral es un estorbo para el proyecto fallido. Este silogismo hace evidente que el problema no radica en el Instituto Nacional Electoral y su contraparte en el Tribunal, sino en la pretensión de recrear un mundo que desapareció hace medio siglo y que no es recreable o repetible. La mera pretensión de imponerle una visión omnímoda del país y del mundo a 130 millones de ciudadanos, prácticamente el doble de la población en los setenta, es imposible tanto porque es inasequible como porque ignora –o rechaza de manera consciente– la diversidad y dispersión que caracteriza al país y que ya no tiene vuelta. Pretender recrear una época que ya fue superada por el tiempo y por la cambiante realidad no es más que un espejismo y, a final de cuentas, una fantasía. Una población que ya se acostumbró al ejercicio de su vida sin la presencia omnipresente del gobierno ya no se puede volver a someter.
Desde luego, no toda la población goza de libertades plenas. La falta de acceso a la economía moderna, a la justicia o a la seguridad personal y patrimonial, por citar tres ejemplos obvios, limita la capacidad de desarrollo de las personas y, en general, del país. Ahí es donde la falta de un gobierno competente y claro de propósito se manifiesta de manera aguda y determinante. También ahí es donde el presidente López Obrador, sin compromisos con el statu quo ante, tenía la enorme oportunidad de cambiar las reglas del juego para hacer posible un gobierno susceptible de crear condiciones para que toda la población, especialmente la más pobre, rezagada y la que menos oportunidades ha tenido, rompiera con esa barrera aparentemente abstracta, pero absolutamente real.
El propósito manifiesto es el de empobrecer a la población, eliminar las fuentes principales de crecimiento económico y consolidar una presidencia omnipotente.
En lugar de hacer una diferencia para la construcción de un país más equitativo y exitoso, el proyecto de la 4T no ha sido otra cosa que un intento vano por controlarlo todo y reconstruir la vieja presidencia, esa que empobreció al país en los setenta. El gobierno consiste en una retórica permanente -las mañaneras- que son sumamente exitosas en comunicar al presidente con su base social y explotar resentimientos históricos, pero sin dejar nada a cambio. La popularidad, como toda emoción, es volátil y se disipa con la mayor facilidad. Por más que el presidente explote y se vanaglorie de su elevada calificación, debería observar a sus predecesores de los noventa para acá: no hay nada más efímero que la popularidad. Peor cuando la distancia entre la evaluación del gobierno es tan distante de la del presidente: una fiel representación de un gobierno que habla pero no gobierna.
El quinto año de todo sexenio es siempre el crucial porque ahí se patentizan los resultados de los cuatro anteriores, manifestándose vívidamente los éxitos y las carencias: es ahí donde se suman los resultados de la gestión. Nunca, en las décadas que me ha tocado observar a un gobierno tras otro, he visto menores inversiones en el futuro que en el gobierno actual. Algunos de esos gobiernos fueron cautos, otros ambiciosos; unos competentes, otros ineptos; pero lo que unía a todos era su común propósito por mejorar el futuro. El presidente López Obrador no ha hecho sino invertir en el pasado –una refinería, un aeropuerto pueblerino– sin que mediara evaluación alguna: con su visión bastaba.
Y esa visión no es ni siquiera desarrollista en el sentido que se empleaba en la era de la que él se precia tanto, el desarrollo estabilizador, que le dio al país un par de décadas de elevadas tasas de crecimiento. Al revés: el propósito manifiesto es el de empobrecer a la población, eliminar las fuentes principales de crecimiento económico y consolidar una presidencia omnipotente.
El embate contra el INE y contra el TMEC (en la forma de un rechazo a resolver el diferendo con nuestros socios, dejando abierta la posibilidad de cancelar nuestra membresía) se inscribe en esta estrategia. Puede tratarse de un proyecto consciente o inconsciente, pero la evidencia de la intención es por demás amplia.
Los estertores de un gobierno que comienza a languidecer, pero que se rehúsa a aceptar el veredicto de la ciudadanía. Mejor decidir por ésta; mejor imponerle una sucesión que respetar sus deseos, preocupaciones o preferencias. Como dijera Yogi Berra, “uno tiene que ser muy cuidadoso porque si no sabes a dónde vas, podrías no llegar ahí.” El país corre el riesgo de perderse en esta senda de buenas intenciones que, con frecuencia, acaban en el infierno.