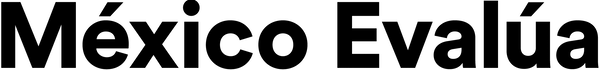Estamos más desprotegidos (y sólo por razones políticas)
Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero
Si pudiéramos sondear cuáles son riesgos a los que más temen los mexicanos, es probable que la respuesta sea a una enfermedad o a la pérdida repentina de patrimonio material. Por eso las personas y familias buscan asegurarse. No muchos mexicanos tienen para pagar las primas de los seguros privados; menos tienen ahorros suficientes para hacer frente a las contingencias. De hecho, la mayoría, aunque trabaje, no goza de un esquema de protección social. Está en una situación de total vulnerabilidad.
Gobiernos del pasado asumieron responsabilidad sobre estas personas no aseguradas, porque para eso están. Se pueden discutir los instrumentos, pero creo que podemos estar todos de acuerdo con la idea de que los gobiernos están para igualar oportunidades y para atender a los más vulnerables, a los que, si se les deja a su suerte, no podrían romper las barreras que les impiden salir adelante. Por eso se creó el Seguro Popular. Controvertido siempre y con grandes áreas de oportunidad, el programa dio resultados. El gasto que el Gobierno mexicano, por lo menos el federal, destinaba a la salud se distribuyó más equitativamente entre los asegurados (del sistema público) y los que no lo estaban (la ‘población abierta’, como se le llama). La desaparición del Seguro Popular en esta administración cambia la tendencia: la brecha se abre de nuevo. Los que están fuera de cualquier esquema de aseguramiento, también se está quedando fuera de la provisión de servicios públicos.
La atención a la salud de personas sin seguridad social llevó a gobiernos anteriores a protegerse. También buscaban hacer guardaditos o utilizar esquemas de aseguramiento para que las contingencias no los agarraran en curva. Por eso el Seguro Popular contaba con un fondo de ahorro destinado a gastos catastróficos, es decir, destinado a la atención de enfermedades que implican altos costos. Esta bolsa de recursos se transfirió al Fondo de Salud para Bienestar, que provee de recursos al recién creado Insabi (el instituto para la salud de esta administración). En efecto, el guardadito para contingencias se está utilizando, al menos en parte, para sufragar gasto cotidiano, lo que conducirá a una crisis si no se hace nada.
La racionalidad política de estos cambios en el diseño del presupuesto es nítida: con cada decisión, el Ejecutivo concentra poder.
Para ponerlo en términos más claros: sin ese ahorro el gasto en salud habría registrado subejercicios más profundos el año pasado y éste, y no podría aumentarse el gasto para 2022 como se está proponiendo. Es más: para 2023 quién sabe si alcance. El Gobierno tendrá entonces una disyuntiva fuera de la opción de recaudar más impuestos: reasignarle al sector salud recursos provenientes de otros rubros o recortarle presupuesto. No se ve factible que el presidente frene programas de subsidios o sus obras emblemáticas. ¿Entonces? Algo está claro: sin financiamiento sostenible el sector salud quedará restringido para los más pobres. Como estuvo durante la pandemia.
Algo parecido ocurre con contingencias naturales que llevan a las familias a perder sus propiedades. Aquí no se trata de una enfermedad larga que consume el dinero y la energía de una familia, sino de un evento de la naturaleza que destruye en un abrir y cerrar de ojos lo que las familias tardaron años en edificar. El Fonden (el fideicomiso Fondo de Desastres Naturales) tenía características similares al fondo de gastos catastróficos que recién describí: era ahorro (que se complementaban con bonos y seguros) para permitir a los gobiernos responder en caso de una emergencia. El Fonden se extinguió o está en ese proceso; sus recursos se transfirieron a la Tesofe y es probable que se hayan gastado. No sabemos en qué porque no hay manera de seguir la ruta de esos recursos.
El Fonden era un instrumento muy bien armado. Un mecanismo financiero modelo para atender emergencias. Si los recursos que se han tomado del Fonden eran aplicados correcta e íntegramente, es otra discusión, que ameritaba ser resuelta. Se debió corregir lo que estaba mal con el proceso de distribución de los recursos, no destruir el mecanismo financiero.
En el Presupuesto 2022 se plantea destinar alrededor de 9 mil millones de pesos a un programa en el Ramo 23 orientado, en teoría, a atender emergencias. Casi la mitad del saldo promedio del fideicomiso de 2012 al 2020. Todavía no son públicas las reglas de operación para aplicar estos recursos, ni alcanzo a entender cabalmente el modelo de gobernanza que orientará las decisiones, en caso de un desastre natural. Simultáneamente se están contratando seguros con el propósito de contar con recursos en caso necesario. Pero debe quedarnos claro que de un instrumento financiero pasamos a un programa presupuestal que se financia o deja de financiar año con año, a discreción del Ejecutivo y la participación sumisa del Legislativo. Si se nos presenta una desgracia cuya atención rebase los recursos asignados, vamos a tener que tomar de otros lados, si acaso hay. (Para un análisis más profundo sobre esta ‘sustitución’ del Fonden, y los riesgos que implica, recomiendo leer este artículo que publicamos en México Evalúa.)
La racionalidad
política de estos cambios en el diseño del presupuesto es nítida: con cada
decisión, el Ejecutivo concentra poder. Los mecanismos más o menos neutrales de
asignación de recursos se están convirtiendo en bolsas para que el presidente
decida y ejecute. Éstas eran instrumentos del hiperpresidencialismo de antaño.
Lo quiere reconstruir, sólo que las arcas públicas cada vez están más
restringidas y eso limita su margen de acción. Si no hacemos nada, una crisis
fiscal es posible. La pregunta es si será antes o después de que concluya este
periodo presidencial. El impacto de uno u otro escenario será enorme en lo
electoral, pero sobre todo en el bienestar de los mexicanos: nosotros, los que
siempre tenemos que apechugar.