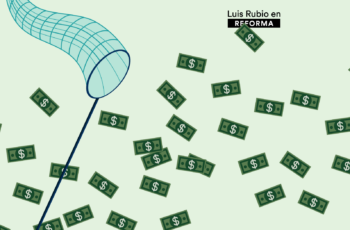Disonancias
Por Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma
“Las culturas difieren notoriamente en cuanto al contenido de sus reglas, pero no hay cultura sin reglas, muchas reglas.” En el último medio siglo, México transitó de un mundo de reglas establecidas desde el poder y para el poder (las importantes siempre siendo reglas “no escritas” y, de ellas, la primera era que nadie disputara la autoridad y legitimidad del presidente) hacia un sistema de reglas codificadas y establecidas en blanco y negro. Fue un intento loable, pero realizado sin convicción más allá de algunas áreas de la economía, especialmente aquéllas vinculadas con la inversión y el comercio exterior y en el ámbito electoral. El resto siguió, y sigue, el viejo patrón. Ahora vamos de regreso hacia el reino del Jefe máximo. La pregunta clave es si esas dos áreas –la economía y el sistema electoral– perderán esa cualidad única que las ha hecho distintivas y clave para la prosperidad y democratización, respectivamente, del país.
Las reglas, dice Lorraine Daston,* son parte inherente a la naturaleza humana, pero no todas las reglas son iguales y cada cultura desarrolla las suyas propias y las modifica en la medida en su proceso evolutivo. Cada sociedad, dice la autora, desarrolla dos tipos de reglas: las densas y las ligeras. Las primeras son administradas por jueces o expertos, porque vienen acompañadas de excepciones circunstanciales, como ocurre con procesos judiciales, el juego de ajedrez o la conducción de operaciones militares. En estos casos, se requiere la interpretación o el juicio de expertos o personas especializadas para aplicar reglas que, por naturaleza, entrañan un elevado grado de discrecionalidad. Es por esto último que ese es el tipo de reglas que prefieren los políticos encumbrados, pues les confieren poderes extraordinarios, con elevada propensión a la arbitrariedad.
Las reglas “ligeras” son explícitas, precisas y no sujetas a interpretación: la escritura (con su alfabeto y reglas gramaticales), la geometría, el tránsito de vehículos y otras similares que hacen posible la convivencia y la interacción humanas porque generan disciplinas elementales. Todas las sociedades desarrollan reglas que se codifican y publican de manera natural. En países serios, la obtención de una licencia de conducir requiere un examen de conocimiento (de las reglas) y de manejo, ambos requisitos esenciales para la vida convivencia pacífica.
Si bien siempre hay reglas que requieren interpretación, el desarrollo de las sociedades y la creciente complejidad de la actividad económica exigen reglas (y leyes) confiables, conocidas por todos, no sujetas a interpretación y aplicadas de manera uniforme. Un exportador cuenta con que las reglas aduanales y fiscales del país al que le vende serán respetadas; un importador espera que, al llegar a la aduana, sus mercancías, de cumplir con los requisitos, podrán pasar de manera expedita. De manera paralela, un inversionista que pretenda fabricar bienes en el país cuenta con que las reglas se harán cumplir de manera pareja para todos, de acuerdo con lo establecido en los códigos o tratados respectivos.
La pretensión de echar hacia atrás este andamiaje es connatural a un gobierno que prefiere imponer sus propias reglas, interpretarlas y, en el camino, mantener un amplio margen de discrecionalidad…
Uno fácilmente puede imaginar el proceso que llevó a la adopción de reglas para la conducción de automóviles: cuando había sólo unos cuantos transitando, especialmente en lo que hoy son los centros de las ciudades con calles angostas, cada quien circulaba a su mejor entender; igual el estacionamiento o la dirección de las calles mismas. Poco a poco fue necesario adoptar reglas para que fluyera la circulación. Cuando éstas se acogen se convierten en normas sociales, con lo que adquieren permanencia y legitimidad. Eso mismo ha ocurrido con las leyes electorales que, con toda su complejidad, se convirtieron en norma que la ciudadanía reconoce como una característica distintiva y crucial para la determinación de quién nos gobernará.
La pretensión de echar hacia atrás este andamiaje es connatural a un gobierno que prefiere imponer sus propias reglas, interpretarlas y, en el camino, mantener un amplio margen de discrecionalidad. Pero no hay mayor riesgo para una sociedad organizada que un gobernante que así actúa, especialmente cuando se trata de asuntos de enorme volatilidad. Por ejemplo, las reformas electorales, desde fines de los cincuenta pero especialmente desde los noventa, se emprendieron no por gracia divina sino por la necesidad imperiosa de evitar violencia política. Morena jamás habría llegado al poder de no haber existido ese marco normativo. Lo mismo ocurre en nuestra relación con Estados Unidos y Canadá: el tratado que nos vincula existe para hacer predecibles los flujos de mercancías e inversión en ambas direcciones. El país se paralizaría, en lo político y en lo económico, de ponerse en duda estas dos fuentes de certidumbre y paz.
Carl Schmitt, un entusiasta promotor del régimen nazi, definió la soberanía como “el poder de decidir sobre las excepciones.” No es casualidad que detestara la existencia de leyes y el debido proceso porque éstos limitaban los poderes gubernamentales. Ese es el tipo de compañía en que estaríamos si, en lugar de avanzar hacia la civilización, proseguimos en esta cauda destructora de todo lo que hace funcionar al país, sin aportar nada mejor para lograrlo.
*Rules: A Short History of What We Live By