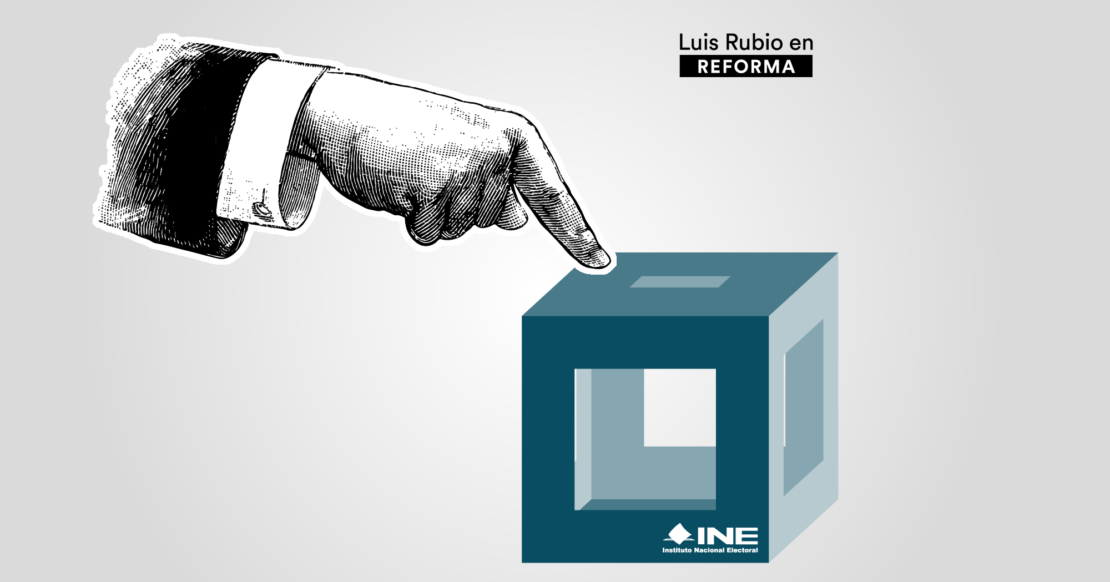Contrapunto
Por Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma
La gran magia del viejo sistema político radicaba en la expectativa de que siempre habría una nueva oportunidad para reinventar al país con el cambio de gobiernos. Cuando un gobierno era malo, se afirmaba que “no hay mal que dure seis años ni pueblo que lo aguante.” Cuando era bueno, la ciudadanía lo premiaba con un voto favorable en las elecciones del sucesor. Pero los presidentes de antaño no daban paso sin huarache: buenos o malos, populares o no, recurrían a mecanismos transaccionales para asegurar un voto favorable, además de que empleaban todos los mecanismos de fraude electoral que fuesen necesarios para asegurar un triunfo abrumador. Estamos en otra etapa de la política mexicana (al menos de la realidad política del país) pero parecería que hemos vuelto a la era de la compra de votos, a la buena o a la mala, a la legalita o a la legalona. La pregunta es si el nuevo método será igual de exitoso que los de entonces.
El primer indicio de que este sexenio sería diferente se hizo evidente en su desinterés (de hecho, radical oposición) a promover el crecimiento de la economía. La prioridad, desde el comienzo, fue la sucesión de 2024 y nada más. A pesar de la retórica de que “primero los pobres”, para el presidente los pobres eran un instrumento electoral y disminuir la pobreza iba contra el objetivo sucesorio: en palabras de la presidenta de Morena al inicio del sexenio, “cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media se les olvida de donde vienen, porque la gente piensa como vive”. En pocas palabras: los pobres son una reserva de votos y lo último que le conviene a Morena es que haya menos pobres y más gente de clase media porque esas personas dejan de concebirse como “pueblo” para pensar como ciudadanos. El crecimiento económico acaba siendo un maleficio para el único objetivo que motivó a esta administración: asegurar el triunfo en 2024.
Consecuentemente, todo lo que se hizo a lo largo del sexenio siguió una lógica estrictamente electoral: dónde están los votos y cómo asegurar que los programas gubernamentales los hagan dependientes de las dádivas que otorga el gobierno, pero siempre a nombre del presidente, como si fuesen sus propios fondos. Las transferencias a adultos mayores, a los jóvenes y a otros públicos-objetivo tuvieron una lógica estrictamente política y la evidencia muestra que la pobreza no fue uno de los criterios relevantes. Es decir, la narrativa dice una cosa, pero la lógica fue siempre de laser: asegurar los votos.
Hoy hemos vuelto a la era prehistórica, ciertamente predemocrática, de la vida política nacional. El presidente no tiene ni el menor escrúpulo en emplear todos los recursos a su alcance para asegurar su objetivo electoral.
Los gobiernos de antaño (desde la Revolución hasta 2018) buscaban los votos por dos caminos: por un lado, procuraban adoptar estrategias económicas y de inversión que se tradujeran en una significativa mejora económica que, a su vez, elevara los niveles de vida y que, por lo tanto, satisficiera a la población, confiando que eso se traduciría en un voto favorable al gobierno saliente. Algunos fueron sumamente exitosos, otros acabaron provocando crisis terribles, pero no hubo uno solo que no siguiera esa lógica, similar a lo que uno podría observar en cualquier lugar del planeta.
La otra forma de buscar votos era transaccional: los candidatos inventaban toda clase de mecanismos para intercambiar favores por votos. En alguna era distribuían enseres domésticos, desayunos o despensas a cambio de la promesa del voto (más adelante exigieron una foto del voto mismo), en otras produjeron tarjetas de efectivo, pero el propósito era transparente: cualquiera que haya sido el desempeño del gobierno saliente, el candidato o candidata ofrecían un “incentivo” para que el votante respondiera favorablemente el día de los comicios. En la era previa a la reforma electoral de 1996, se adicionaban diversas estrategias para asegurar que el voto fuera como el gobierno y su partido querían: manipulación del padrón, ratón loco, uso faccioso de los medios de comunicación, etcétera. Con la reforma de 1996 se prohibieron todas esas prácticas y, aunque lo que siguió no fue perfecto, constituyó un esquema de impecable equidad para la competencia electoral, como muestran las innumerables alternancias de partidos en el poder a todos los niveles de gobierno.
Hoy hemos vuelto a la era prehistórica, ciertamente predemocrática, de la vida política nacional. El presidente no tiene ni el menor escrúpulo en emplear todos los recursos a su alcance para asegurar su objetivo electoral. Cuando se le cierra un camino (por ejemplo un llamado del INE, ya de por sí sesgado) para que se abstenga de ser tan craso en sus formas) inventa veinte reformas constitucionales para estar en el ámbito electoral todos los días. Tampoco tiene el menor empacho de presentarse como el jefe de la campaña de su candidata, a la que limita y obstaculiza todo el tiempo.
El devenir de esta elección dependerá de un solo factor: en qué medida la ciudadanía reconoce la manipulación a la que ha sido sometida por el gobierno a través del intercambio de favores por votos. Si el votante observa que se trata de una manipulación al viejo estilo, actuará como ciudadano; si cree que se trata de un liderazgo mítico, se comportará como pueblo dependiente, a la expectativa de más dádivas.