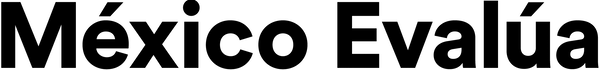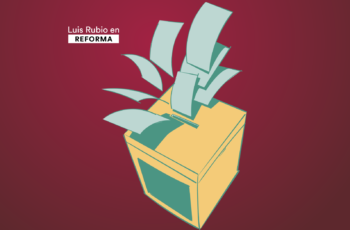Construir el futuro
Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma
El futuro se construye, sea esto de manera consciente o no. El presidente, a fuer de sus acciones, decisiones y retórica, le va dando forma, quiéralo o no. A casi un año y medio de iniciada la administración del presidente López Obrador, hay dos cosas muy definidas: primero, que su objetivo es cambiar el futuro que venía construyéndose a lo largo de las cuatro o cinco décadas previas. Y, segundo, que tiene una serie de ideas muy claras y muy fijas respecto al futuro que pretende construir y que son incompatibles con el siglo XXI. Y ahí reside el problema.
La visión del presidente surge de una era muy distinta a la actual. El país comenzó a cambiar –eso que él demoniza como “neoliberalismo”– porque la estrategia de desarrollo a partir de la substitución de importaciones en una economía cerrada y protegida había dado de sí. En estas décadas el mundo cambió debido a las comunicaciones, la ubicuidad de la información y, sobre todo, las realidades que esos elementos crearon a nivel global: la internacionalización de la producción, las amenazas derivadas del ambiente y de potenciales pandemias; las reglas impuestas por los importadores; la explotación de la información –Big Data– por parte de los monstruos tecnológicos; y la magnificación de las expectativas de una población cada vez más conocedora del mundo. Reconstruir un pasado idílico en este contexto es simplemente imposible.
A pesar de la obviedad de nuestra circunstancia como país inserto en el contexto global, la tradición mexicana de reinventar al gobierno cada seis años sigue tan vigente como siempre. En lo que se distingue el gobierno actual es en la enormidad de su ambición: no sólo quiere reinventar al gobierno, sino que quiere recrear al país. Los pasos que ha venido dando en esa dirección son reveladores: ha ido haciendo polvo de todas las estructuras y organismos institucionales que se construyeron para conferirle certidumbre a la población en sus diversos aspectos. Las comisiones de derechos humanos para proteger al ciudadano del actuar del Estado y las comisiones reguladoras en materia de energía, comunicaciones y competencia para darle certeza a los actores en la economía.
El resultado de su actuar es doble: por un lado, ha concentrado cada vez más poder; por el otro, ha creado un elevadísimo grado de incertidumbre. La brecha entre la popularidad del presidente como persona y la de su gobierno –de alrededor de 40%– ilustra el fenómeno: la ciudadanía confía en el presidente pero no comulga con el actuar de su gobierno ni con sus políticas. Estamos por ver si el INE, una institución mucho más trascendente y conocida por el ciudadano común y corriente, sufre un ataque similar. La pregunta obvia es: ¿en qué momento aparece la gota que derrama el vaso y derriba la popularidad presidencial?
De hecho, la facilidad con que desmanteló el entramado institucional revela la falta de arraigo de esas instituciones y la ausencia de credibilidad respecto a su importancia para la vida cotidiana. Al mismo tiempo, exhibe la enorme debilidad del propio gobierno porque ningún país aguanta los bandazos entre administraciones que son característicos de nuestro sistema político, y menos en la era en que el bienestar de prácticamente todos los mexicanos depende de las cadenas de suministro tan enraizadas que cruzan las tres naciones del subcontinente. La contradicción entre los objetivos del presidente y los requerimientos para el progreso es más que flagrante.
El presidente claramente quiere atraer la inversión privada, pero no está dispuesto a aceptar que, en el siglo XXI, su única posibilidad de lograrlo radica en crear condiciones propicias para que ésta fluya de su propio libre albedrío. Hace décadas que quedó atrás la posibilidad de forzar a la gente –humilde o encumbrada– a ahorrar o invertir sin su venia. La inversión va a fluir sólo en la medida en que desaparezca la incertidumbre que proviene del propio gobierno y sus huestes.
El punto de partida para el grupo en el poder reside en su creencia que la democracia se inauguró en México en 2018. Por lo tanto, todo lo que existió antes debe ser erradicado y, al mismo tiempo, que la legitimidad con que cuenta el gobierno le permite hacer lo que le plazca no sólo con el pasado, sino incluso con el futuro. Ese tipo de arrogancia ya ha sumido a más de un gobierno en nuestro pasado reciente y no hay razón para pensar que será distinto con el actual. Su alternativa radica en convocar a la construcción de un futuro común, algo que es claramente contrario a su naturaleza y estrategia pero que, a la larga, reconocerá como su única posibilidad de éxito.
La democracia, dice David Runciman (The Confidence Trap) vive en el momento pero muestra sus fortalezas en el curso del tiempo. Este desempate crea confusión e incertidumbre que, si no es atendido, crece, dañando tanto a la democracia como a la economía. La pregunta es si el ánimo es de crear o de destruir porque nuestro entorno es perfectamente claro y las opciones reales mucho más. Es en este sentido que vale la pena pensar en la advertencia de la historiadora Mary Renault: “Sólo hay un tipo de choque peor que el totalmente inesperado: el esperado para el cual uno se ha rehusado a prepararse”.