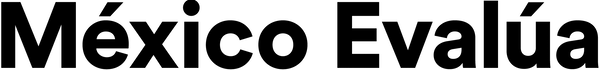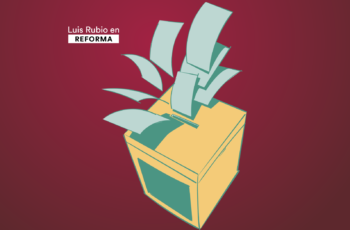Cambios
Por Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma
“La distancia –escribió Samuel Johnson– tiene el mismo efecto en la mente que en el ojo, y mientras nos deslizamos a lo largo de la corriente del tiempo, lo que dejamos atrás siempre disminuye, y a lo que nos acercamos aumenta en magnitud”. Los tiempos cambian y las realidades también; lo que era válido antes deja de serlo porque lo único que no para es el correr del tiempo y, con ello, las expectativas: las que se cumplieron y las que se destruyeron. Usualmente más de las segundas que de las primeras.
Escribí hace algún tiempo que, sin política, los grandes cambios que había experimentado el país en el pasado medio siglo eran vulnerables porque, especialmente en el gobierno de Peña Nieto, las reformas se habían impuesto en lugar de socializarlas. En vez de ser protagonista, la población fue relegada detrás de la barrera y sin boleto de entrada. Se alteraba el marco legal sin que nuestros dilectos políticos explicaran por qué y para qué o entendieran la importancia de convencer a la ciudadanía. Sin legitimidad, las reformas de Peña acabaron siendo víctimas de la andanada morenista, cuya lógica no es el desarrollo del país, sino el control de todo: desde la economía hasta la sociedad.
Con pertinencia, Macario Schettino me escribió que el TLC norteamericano era un contraejemplo: “También se hizo sin preguntar, en alianza PRIAN, contra PRIMOR, pero para 1997 la población ya lo había aceptado.” El punto es clave y amerita una explicación más amplia porque revela la sabiduría y madurez de la ciudadanía.
No hay duda alguna que la primera ola de reformas, en los 80 y 90, le fue impuesta a la sociedad: desde la liberalización de las importaciones hasta las privatizaciones, el gobierno actuó bajo una racionalidad económica que tenía una gran coherencia interna, pero su fuerte no era la disposición a explicarla en los foros públicos. Aunque los tecnócratas de antes eran mucho menos arrogantes que los del sexenio pasado, su actitud era que bastaba tener razón en un sentido técnico para que la política pública se hiciera realidad. Tampoco tengo duda que, de haber buscado el apoyo popular, se habrían evitado muchos de los errores de aquel momento y, mucho más trascendente, los propios tecnócratas habrían contado con el favor popular para afectar intereses que luego estorbaron, y en muchos casos impidieron, el éxito de sus reformas.
Hay que recordar cómo cambiaron los tiempos: en los 80 y 90 el PRI era hegemónico, no había redes sociales y el país sufría una crisis devastadora luego de la docena trágica (1970-1982). En esa época no se consultaba nada y el Congreso, como en los pasados tres años, no era más que una oficialía de partes del presidente. Salinas procuró el apoyo del PAN para granjearle legitimidad a sus reformas a pesar de no requerirlo en términos técnico-legales: lo hizo porque entendía la trascendencia política de conferirle permanencia a sus reformas. Eso nunca lo entendió Peña Nieto, que vivía en tiempos de debate público sin límite y con AMLO atrás de él.
Cuando la población hace suyo un proyecto, éste se torna invulnerable, como ocurre con las instituciones electorales o el propio TLC.
El caso del TLC es peculiar porque la ciudadanía vio en ello lo que era: una garantía de cambio de largo plazo. Salinas no navegaba a ciegas: las encuestas le decían que más de la mitad de la población tenía algún pariente directo en Estados Unidos. El TLC fue entendido como una manera de aceptar que las reglas del juego de allá serían benéficas para el país, como lo eran para sus parientes que habían emigrado. La popularidad del instrumento tiene fuertes raíces y, por lo tanto, legitimidad plena.
El gran error del gobierno anterior fue ignorar la trascendencia de socializar y lograr legitimidad para sus proyectos. Gobernar no es un acto de voluntarismo, sino de sumar voluntades. Cuando la población hace suyo un proyecto, éste se torna invulnerable, como ocurre con las instituciones electorales o el propio TLC. Una población informada y respetada entiende las vicisitudes del tiempo, en las buenas y en las malas. Sólo para ejemplificar, un gasolinazo es comprensible y comprendido por quien no es engañado todo el tiempo.
En sentido contrario, escribe Jorge Fernández Díaz que “el populismo sólo está para las buenas noticias y cualquier sacrificio le es inadmisible, puesto que vulnera la ‘felicidad del pueblo’. Esta hipocresía cobarde y mediocre, y este círculo maldito, son las grandes razones de nuestra recurrente calamidad”.
Hace medio siglo la función de un presidente era ejercer liderazgo y eso fue lo que produjo las reformas de entonces. “En tiempos de revolución de expectativas –dice David Konzevik– el presidente tiene que ser un Maestro de la Esperanza”. No hay secreto en esto: la era de la ubicuidad de la información hace mucho más difícil gobernar (en cualquier país) porque la clave es convencer y eso requiere respeto. AMLO comunica dogmas, lo que no conduce al convencimiento porque ése ni siquiera es el objetivo.
La nostalgia de López Obrador no sacará al país del hoyo. García Márquez lo dice con claridad: “Como sucede siempre, pensábamos entonces que estábamos muy lejos de ser felices, y ahora pensamos lo contrario. Es la trampa de la nostalgia, que quita de su lugar a los momentos amargos y los pinta de otro color, y los vuelve a poner donde ya no duelen”.
No hay más que hacia adelante.