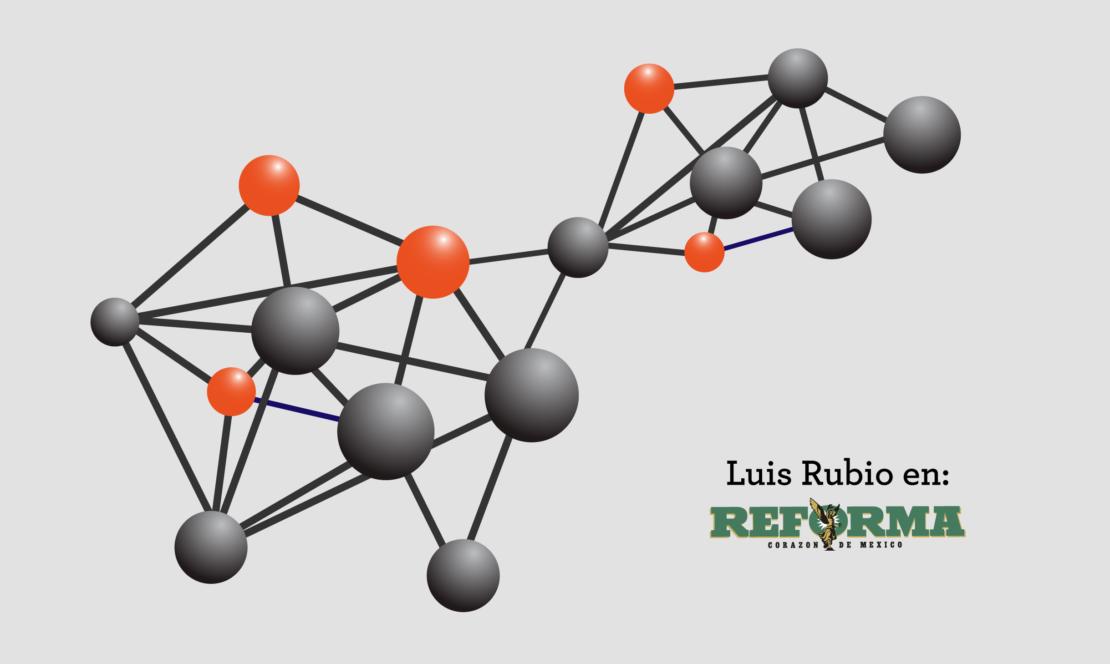Cambio de régimen
Luis Rubio / Reforma
Desde su independencia, México vivió disputando su forma de gobierno. Edmundo O’Gorman describe con enorme vehemencia los debates, disputas y desencuentros que hubo respecto a si el país debía ser republicano o monárquico, centralista o federalista, conservador o liberal. En años más recientes la discusión se ha dado en torno a si el sistema político debiera ser presidencialista o parlamentario y se plantea esa discusión en términos de un “cambio de régimen.” En realidad, la forma en que se organiza un gobierno no constituye la esencia del régimen sino, más bien, ésta es una manifestación del mismo en la operación política cotidiana. Desde esta perspectiva, la discusión relevante no debiera concentrarse en la forma del gobierno sino en su esencia.
El régimen que vivimos opera a través de una estructura formal de tres poderes separados inspirada en el sistema norteamericano y, en su origen, en la concepción de Montesquieu. Sin embargo, su esencia se remite al régimen que emergió de la Revolución Mexicana y cuya característica nodal radica en el poder unipersonal que representa el presidente. Por varias décadas a lo largo del siglo XX, el régimen revolucionario funcionó acorde a su diseño, garantizando la estabilidad política y creando condiciones para el crecimiento de la economía. La centralización del poder permitía dirimir conflictos y, en ausencia de otros medios efectivos de resolución de disputas, coadyuvó al desarrollo del país.
Cuando las premisas económicas y políticas empezaron a fallar, sobre todo entre 1965 y 1968, el sistema comenzó su declive, mismo que no ha concluido. Los gobiernos que emergieron de aquella época -desde Echeverría hasta Peña- enfrentaron retos derivados de la creciente diversidad de la sociedad, la aparición del crimen organizado y la extraordinaria complejidad del mundo económico en la era global, para los cuales el anquilosado sistema político no estaba preparado ni contaba con los medios o la flexibilidad para adaptase. El viejo régimen, de los veinte, fue concebido para enfrentar el caos que había dejado el fin de la revolución y respondía al momento y circunstancias en que fue organizado. Su vigencia y viabilidad fue extraordinaria, pero por un periodo limitado.
Por varias décadas, el régimen permitió lograr tasas de crecimiento económico cercanas al 7% anual en promedio, con una inflación de alrededor del 2%. Se trató de una época excepcional en que la combinación de un férreo control político con un equilibrio en la balanza de pagos del país logró una prosperidad inusitada y sostenida entre los cuarenta y los sesenta. El sistema político que existía favoreció dichos logros pero, al no adaptarse a los tiempos cambiantes, acabó siendo disfuncional. Sin embargo, el hecho de que sea disfuncional, se caracterice por enormes deficiencias y no tenga capacidad para lidiar con los desafíos cotidianos y estructurales -desde la inseguridad hasta el dispendio- no le ha impedido garantizar su permanencia frente a viento y marea, incluyendo la transición política de 2000 hacía dos gobiernos de otro partido. El sistema político -el régimen revolucionario- ha permanecido intocado.
La diferencia entre los años exitosos del viejo régimen y el momento actual radica en la legitimidad del sistema. Lo que antes era un régimen hegemónico que gozaba no sólo de amplio apoyo sino incluso de gran prestigio, pasó a ser un sistema desacreditado e ilegítimo. La legitimidad se perdió porque el sistema dejó de ser funcional: a pesar de la mejoría económica, creó vastas diferencias sociales y ha sido incapaz de lidiar con la violencia y la inseguridad.
Las circunstancias del siglo XXI son radicalmente distintas a las que dieron origen al movimiento encabezado por Plutarco Elías Calles en 1929. La tesitura hoy ha sido planteada de manera nítida: regresamos de lleno al viejo sistema como propone Andrés Manuel López Obrador o construimos un nuevo régimen político, rompiendo, de una vez por todas, con el viejo orden.
El viejo régimen se sustenta en facultades metaconstitucionales para la presidencia, un sistema de infinitas lealtades cruzadas, discrecionalidad en el ejercicio del poder público, arbitrariedad en la toma de decisiones y corrupción como medio para el apaciguamiento de las clientelas que lo integran, todo ello envuelto en un mundo de impunidad. O sea, un sistema que le confiere facultades absolutas al presidente y que, aunque distorsionado en el tiempo, permite decisiones unipersonales sin contrapeso. Ese es el régimen al que promete regresarnos el candidato de Morena.
Lo que México necesita es un nuevo régimen fundamentado en pesos y contrapesos efectivos, equilibrios constitucionales debidamente arraigados, transparencia plena, amplios derechos y protecciones para la ciudadanía, todo ello envuelto en un régimen de legalidad y de un Estado de derecho integral. O sea, un régimen radicalmente distinto que parte del principio que el gobierno está para servir al ciudadano y generar condiciones para el desarrollo del país.
Dos proyectos contrastantes que deben ser asumidos con claridad por los candidatos, definiendo su postura a cabalidad: por o contra la ciudadanía, sin miramientos ni excepciones.