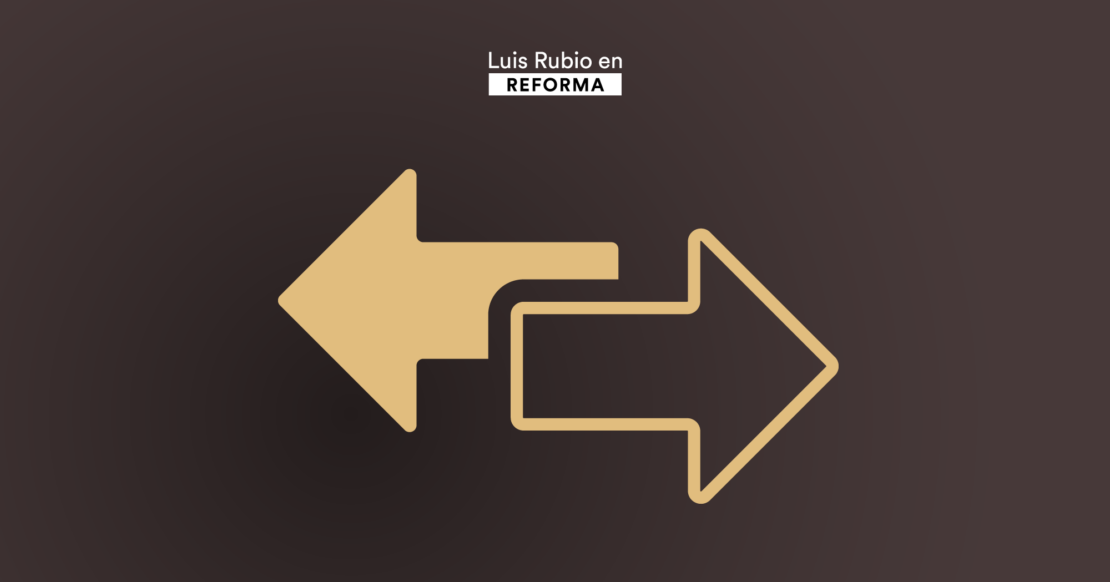Antinomia
Por Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma
Antinomia, una contradicción entre dos cosas tales como leyes o principios, describe bien el dilema de México, pero que ha sido sistemáticamente soslayado como si no existiera. En lugar de encarar el problema de gobernabilidad, cada uno de los gobiernos de las pasadas tres o cuatro décadas pretendió que era manejable sin resolver sus contradicciones de esencia. Hace mucho que el problema es patente, como he intentado articularlo en este espacio, pero fue la lectura del nuevo compendio de Fernando Escalante* que me permitió encontrar la pieza del rompecabezas que faltaba para precisarlo.
El problema esencial de la sociedad mexicana es la gobernabilidad. En el pasado, dice Escalante, el arreglo político consistía en acomodar “la inmensa heterogeneidad de las necesidades sociales y ofrecer, según en caso, dinero, reglamentos, cuotas o licencias, concesiones o tolerancia para el incumplimiento de la ley. Y para eso se necesitaba un margen razonable de impunidad para administrar los recursos públicos”. En un párrafo, Escalante sintetiza la esencia del funcionamiento del viejo sistema: corrupción, ilegalidad, impunidad, todo lo cual preservaba la paz y creaba un entorno en el que se daba algún grado de progreso. Nada de esto es novedoso, por más que el gobierno actual lo presente como su gran innovación.
Lo que me aclaró el panorama fue el papel del PRI en la consecución de aquella gobernabilidad. Mi punto de partida había sido que la conjunción entre el gobierno y el partido (dos de los varios componentes de lo que Escalante denomina Estado) permitía mantener el control y la estabilidad, además de crear condiciones para el progreso económico. El texto, especialmente el capítulo sobre el PRI, hace claro que México contaba con un gobierno enclenque, dedicado esencialmente a las funciones propiamente administrativas, pero que la actividad expresamente de gobernanza la realizaba el partido: la función de “mediación, entre Estado y sociedad, entre capital y trabajo, entre el orden legal y el orden informal, entre las expectativas y las posibilidades, para resolver el problema fundamental de la debilidad del Estado y la dispersión del poder.”
Ni lo anterior ni lo ‘nuevo’ son solución al problema de fondo: el gobierno mexicano no funciona.
El PRI se constituyó para institucionalizar el poder, eliminando la violencia política que había culminado con el asesinato de Álvaro Obregón. Su función, en palabras de Escalante, había sido la de lidiar con la dispersión del poder, pero sobre todo con reemplazar la misión que, en otras circunstancias, habría correspondido al gobierno. Con Estado débil, dice el autor, que “no se corresponde con la ambición de la idea del Estado, que no puede imponer su autoridad dondequiera de manera inmediata e incondicional, de modo que las decisiones tienen que negociarse siempre.” El partido acaba siendo “un recurso para contribuir a gestionar, gobernar o hacer gobernable esa situación.”
El punto nodal es que, a lo largo del siglo XX, México contó con un sistema político eficaz porque logró remontar, a través del PRI, la ausencia de capacidad de gobernanza por la debilidad intrínseca del gobierno, por su falta de institucionalidad. El PRI se convirtió en el mecanismo a través del cual se intermediaban las decisiones, se organizaba a la sociedad, se mantenía el control político y se negociaba con los diversos grupos e intereses para que el conjunto funcionara, como haya sido: con corrupción, arreglos particulares, favores, discrecionalidad, arbitrariedad y total impunidad. Funcionó mientras funcionó. Como todo en la vida, su éxito produjo las semillas de su propia extinción: en la medida en que avanzó el país, se diversificó la economía, creció la clase media, se incrementó y dispersó la población, aquellos arreglos ya no resolvían los problemas que comenzaron a presentarse, sobre todo a partir de finales de los sesenta.
Las reformas de los ochenta y noventa consistieron esencialmente en tratar de formalizar todo lo que el PRI antes realizaba de manera informal: en lugar de acuerdos particulares, leyes generales, en lugar de politización de las decisiones, reglas claras y transparentes. El punto es que la transición tanto política como económica implicaba el desmantelamiento de todos los mecanismos que hasta ese momento habían sido la esencia de la gobernabilidad del país. Y nada los substituyó. Se pretendió que la democracia electoral crearía un nuevo sistema de gobierno y que una economía pujante resolvería los problemas de pobreza y desigualdad regional. En una palabra, se inhabilitaron los mecanismos del viejo orden, pero no se construyó el andamiaje de una nueva gobernabilidad (ni, claramente, se resolvieron los problemas económicos ni los de violencia y criminalidad, otra evidencia de la ausencia de gobierno).
Tres décadas después llegó un gobierno dedicado a devolverle “márgenes de maniobra impune a la clase política, opacidad en el gasto público, posibilidades de manipulación electoral y nuevos espacios de intermediación”. Ni lo anterior ni lo “nuevo” son solución al problema de fondo: el gobierno mexicano no funciona.
Para colmar el plato, las características particulares del presidente actual tal vez han permitido evitar el colapso integral del gobierno, pero nada asegura que quien lo vaya a substituir tenga las capacidades y habilidades para sostenerlo.
*México: el peso del pasado. Cal y Arena