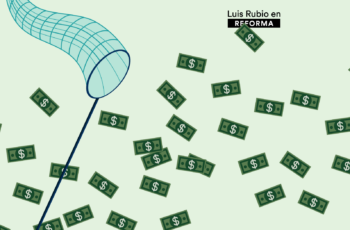Unidad vs. unanimidad
Por Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma
El mundo vive una era de animosidad y México no es la excepción. La estrategia presidencial de dividir y polarizar ha sido utilizada por líderes alrededor del mundo en esta era de convulsiones, como muestra Trump, Narendra Modi en India, Bolsonaro en Brasil y Orban en Hungría. Algunos líderes han sido más sutiles en sus formas, menos estridentes, pero igualmente divisivos en sus estrategias, como Obama. El punto es que, en la última década, la polarización se convirtió en un instrumento para hacer política. Todo en el espacio público mexicano –la Presidencia, el Congreso, la Corte y los procesos electorales– adquirió dimensiones calamitosas como si en cada voto, decisión o fallo se jugara el futuro del país. La pregunta que me parece pertinente es si, a la luz de la próxima justa electoral, el país puede retornar a un esquema de unidad, que no es lo mismo que unanimidad.
El punto de partida es que México no es un país homogéneo o igualitario donde las diferencias sociales, económicas, políticas o culturales sean menores. Al revés, la sociedad mexicana ha evolucionado hacia una creciente diversidad que, por cierto, no es nueva, pues desde antaño se hablaba del mosaico que nos caracteriza, es decir, diferencias, divisiones y perspectivas encontradas. Si uno observa al mundo, lo natural es la existencia de heterogeneidad en todos los órdenes de una sociedad. Es decir, el desacuerdo sobre asuntos fundamentales para el desarrollo y el futuro es inherente e inevitable en una sociedad libre. Por eso la pregunta sobre la posibilidad de lograr acuerdos sobre el futuro es relevante.
Pierre Manent* argumenta que en una sociedad libre y, por lo tanto, diversa, la unidad no implica pensar igual; la unidad significa actuar de manera conjunta. Manent sugiere que las naciones cuentan con anclas comunes que las definen en términos de nacionalidad, historia y fundamentos culturales, todo lo cual implica que no se trata de enemigos a muerte, sino de personas que, simple y llanamente, piensan distinto y que, por lo tanto, la labor política debe consistir en encontrar los espacios bajo los cuales todos pueden participar sin que ello implique coincidir en todo. Bajo esta premisa, un liderazgo eficaz procuraría sumar esfuerzos más que imponer una visión particular.
Desafortunadamente, la política mexicana se ha polarizado por muchos años, situación que se ha exacerbado en este gobierno, esencialmente porque todo se ha organizado y estructurado, de manera intencional o no, en torno a los desacuerdos que existen, más que en las coincidencias. Esto que es intrínseco a los procesos de competencia política no contribuye a la construcción de acuerdos en épocas no electorales y mucho menos cuando el objetivo expreso es el de agudizar las divisiones.
Lo que el país requiere es moverse hacia el siguiente estadio: no sólo reglas generales, sino cada vez más institucionalizadas y con mecanismos que trasciendan la capacidad de un presidente, incluso de quien las promueva, para alterarlas a su antojo…
En un sistema de poder tan concentrado como el mexicano, el liderazgo acaba siendo crucial. Un buen líder puede contribuir a resolver problemas y allanar el camino para el desarrollo, en tanto que uno negativo puede minar las fuentes de crecimiento y limitar la viabilidad de largo plazo del país. Es esa concentración de poder la que mantiene a México en un vilo permanente: todo acaba dependiendo de la persona en la oficina de la presidencia. Incluso un gran liderazgo que prueba ser benigno pero que no contribuye a institucionalizar ese poder y a crear condiciones para la unidad en el sentido mencionado anteriormente, acaba siendo insuficiente para realmente atender los enormes desafíos que enfrenta el país.
En suma, los mexicanos tenemos dos retos muy distintos pero complementarios: uno es el de crear condiciones para que se sumen los esfuerzos de toda la sociedad en aras de avanzar hacia un mayor desarrollo y, en el ámbito político, paz y estabilidad. El otro es el de ir institucionalizando el poder a fin consolidar los esfuerzos del conjunto de la sociedad. Se trata de dos canales distintos, pero que se suman y acaban en el mismo lugar: la capacidad y disposición del liderazgo a actuar en ambos frentes.
Lo común, o al menos frecuente, en nuestra historia es que los presidentes se aboquen a sumar esfuerzos a fin de que el país prospere. Esto ha sido particularmente palpable en las últimas tres décadas en que se intentó crear mecanismos generales donde todo aquel que cupiera –ciudadanos en el ámbito electoral, empresarios en el ámbito de la inversión, sindicatos en el espacio laboral y políticos en el entorno legislativo– pudiesen desempeñar sus funciones sin tener que recurrir a favores o permisos a cada vuelta. El gobierno actual ha retornado al control de todos los procesos, no siempre con éxito, pero el hecho de intentarlo ha tenido el efecto de limitar el potencial de desarrollo.
Lo que el país requiere es moverse hacia el siguiente estadio: no sólo reglas generales, sino cada vez más institucionalizadas y con mecanismos que trasciendan la capacidad de un presidente, incluso de quien las promueva, para alterarlas a su antojo. Philip Wallach** dice que el propósito de un gobierno de mayoría debe consistir en “domesticar la fuerza bruta hacia una forma más gentil” de política. Gane quien gane en 2024, el país requiere un gobierno distinto, apropiado al siglo XXI y a las circunstancias, como el nearshoring, que sólo se dan una vez en la historia.
*Democracy Without Nations? **Why Congress