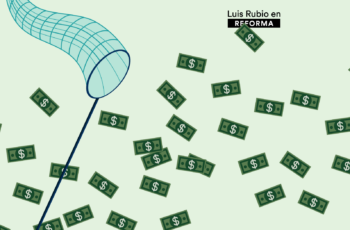La apuesta
Por Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma
“La maldición del hombre, y la causa de sus peores aflicciones —escribió HL Mencken— es su formidable capacidad para creer lo increíble. Siempre está abrazando los engaños, y cada uno es más absurdo que todos los que le precedieron.” Así parece la política mexicana actual.
La gran pregunta viendo hacia 2024 es en qué medida será relevante la base social del presidente y su popularidad. Aunque no es la única variable significativa, su trascendencia es más que evidente.
Tres factores parecen certeros. Primero, a la fecha no existe una persona que aglutine a la oposición. Esta variable es clave porque el presidente domina la cancha, como si él fuese el único actor, apenas complementada (o distraída) por los precandidatos de su propia grey. Aunque hay algunos individuos y potenciales candidatos de vez en cuando asomando la cabeza, ninguno ha logrado capturar la imaginación del electorado ni representa un punto de competencia (o confrontación) para la retórica presidencial. El tiempo irá conformando potenciales opciones, pero sólo aquella que sea reconocible y aceptada por el electorado amplio sería susceptible de alterar los vectores actuales de la política nacional.
Segunda certeza: la popularidad no se transfiere. Las encuestas demuestran que la popularidad del presidente no se vincula a medidas tradicionales, como crecimiento, lo que le beneficia. Pero esto tiene el efecto de aislarlo de la vida cotidiana, incluyendo el devenir de sus candidatos, lo que podría incidir sobre lo que ocurra en 2024. Una elección tras otra ha demostrado que el partido del presidente y sus candidatos ganan o pierden más por la capacidad de movilización de Morena (y de los gobernadores amenazados) que por la popularidad del presidente; ahí donde la (disminuida) oposición ha logrado movilizar al electorado, Morena ha enfrentado mayor competencia. Pero donde ha perdido ha sido más producto del propio electorado que de cualquier movilización.
La narrativa de AMLO ha triunfado, pero lo ha hecho a costa de su proyecto de transformación nacional: el éxito del presidente en monopolizar la narrativa ha venido al costo de perder el avance de su agenda.
Y, tercera certeza, el presidente es un genio para la comunicación y ha logrado que su narrativa domine el discurso público y la discusión en todos los órdenes de la política mexicana. Sin embargo, como bien argumenta Emilio Lezama, todo tiene consecuencias: “Desde la cima del poder político, AMLO ha logrado una narrativa convincente de que él no es el poder, sino el portavoz de la lucha general contra el ‘verdadero poder’… el presidente ha mantenido su popularidad, pero ha perdido una oportunidad histórica de transformar al país. Su confrontación con instituciones y personajes públicos lo empoderan a él, pero debilitan al Estado. Al final esa es una de las grandes diferencias entre Lázaro Cárdenas y AMLO, el primero usó su llegada al poder para transformar al país y el segundo para mantener su popularidad”.
La narrativa de AMLO ha triunfado, pero lo ha hecho a costa de su proyecto de transformación nacional: el éxito del presidente en monopolizar la narrativa ha venido al costo de perder el avance de su agenda. El presidente también ha logrado separarse de su gobierno y de Morena, al grado en que en más de una ocasión amenazó con retirarse de su partido. Esa distancia también abona a su popularidad y crea un fenómeno peculiar que también traerá sus consecuencias: en la Cuba de Fidel el sufrimiento era legendario porque su revolución no se tradujo en mayor producción, mejores servicios o productos o una mejor calidad de vida. Pero los cubanos no culpaban a Fidel Castro: “No le dicen a Fidel, lo engañan”. “Si sólo Fidel supiera…” O sea, la culpa es del gobierno, no del presidente, su estrategia o sus malas decisiones. Esto quizá explique la enorme y creciente diferencia entre la popularidad del presidente y la de su gobierno.
Cada uno de estos factores sigue su propia dinámica, pero el conjunto arroja un panorama cada vez más complejo y a la vez clarificador. El país vive bajo el hechizo de una narrativa que exalta el resentimiento acumulado y lo pone en la palestra como factor político a la vez movilizador de la base social, pero también paralizador de la economía. Uno alimenta al otro, limitando el potencial de desarrollo del país y, paradójicamente, impidiendo que se pudiesen articular políticas susceptibles de resolver las causas de la desigualdad y del resentimiento. La estrategia de la confrontación política acaba siendo muy útil para impulsar el perfil de una persona, pero no para mejorar los niveles de vida o la posibilidad de lograrlo.
Quizá nada ilustre mejor el entuerto que vive la política nacional que una caricatura de Alarcón de diciembre pasado sobre la mentada revocación de mandato: “No queremos que se vaya, pero queremos que nos pregunten si queremos que se vaya para decir que queremos que no se vaya”. Los objetivos del presidente al promover el referéndum son transparentes, pero no por eso dejan de ser un mero engaño. Otro más.
El panorama es claro: el país demanda una contienda seria para determinar su futuro, debate que establezca las opciones hacia adelante y fuerce a definiciones claras, pues la indefinición actual no hace más que deteriorar al presente y cancelar el futuro. La salida no vendrá del hechizo, sino del debate –y la evidencia– que lo desenmascare. Mientras eso no ocurra, todo seguirá en la tablita.