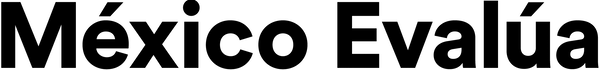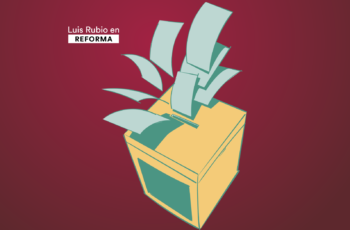Resentimientos
Por Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma
Nada más viejo que el resentimiento, sobre todo de los pobres hacia los ricos. Tampoco es novedoso el recurso de políticos a explotar y provocar agravios, reales o imaginados. Isócrates, uno de los grandes oradores griegos del siglo IV a .C., acusaba la hostilidad, pero la reconocía como una emoción típica de la democracia. Lo que ha cambiado, dice Jeremy Engels (The Politics of Resentment), es que mientras que en la democracia directa los ciudadanos se expresaban abiertamente en la polis, hoy son los políticos quienes atizan el resentimiento como instrumento de gobierno. Una estrategia así, dice Engels, tiene límites y fácilmente se puede revertir.
Los griegos veían a la democracia como una fraternidad dedicada a impedir la tiranía. Sus resultados, sin embargo, no impresionaron a los federalistas, aquellos pensadores que dieron vida al sistema político norteamericano: para ellos, era fundamental evitar la “tiranía de la mayoría” porque un sistema democrático debía igualmente proteger a las minorías. Su preocupación era muy específica: desatada la furia, nada puede contener a una turba violenta.
El problema de fondo es, y siempre ha sido, que hay diferencias naturales entre los ciudadanos: riqueza, habilidades, origen, preferencias, educación. Las diferencias sociales son una parte inexorable de la historia de la humanidad y la democracia es una forma de tomar decisiones que le permite a todos los ciudadanos participar de manera equitativa, independientemente de esas diferencias. Son las políticas que adopta el gobierno elegido democráticamente las que deben lograr atenuar las diferencias e igualar las oportunidades.
El resentimiento es una reacción visceral al contraste entre la promesa de igualdad inherente a la democracia frente a las inequidades flagrantes en los resultados de proceso político, o cuando los contrastes entre pobreza y riqueza son mayúsculos. El grado de contraste es material propicio para políticos e intereses especiales dedicados a explotar las diferencias sociales y los privilegios de que algunos gozan como medio para avanzar sus causas: ganar apoyo popular y, más comúnmente, manipular a la población. El resentimiento, que es inherente a la sociedad humana, acaba siendo un instrumento del poder para controlar a la población: la estrategia más típica de demagogos como Perón, Chávez o Trump, al igual que del corporativismo, de triste memoria en buena parte del siglo XX mexicano, y del sistema fascista concebido por Mussolini.
El presidente ve a la confrontación y al encono como instrumentos de gobierno. En esto no se diferencia mayormente de otros experimentos en el mundo o en el sur del continente, todos los cuales acabaron en el ocaso: unos por quebrar a sus economías, otros por provocar respuestas violentas.
Confrontar y atizar a la población es la táctica que ha empleado el presidente López Obrador para afianzar a su base y solidificar su proyecto. La pregunta clave es si se trata de un medio para avanzar una transformación constructiva que disminuya la inequidad y eleve el desarrollo al que se pueda sumar toda la población, que es lo que, al menos en la retórica, proponían los usuarios del mismo método en el viejo PRI; o si se trata de un primer paso hacia la destrucción de la frágil estabilidad social que ha caracterizado al país desde los años 70. En el primer caso estaríamos hablando de un proceso de conformación de un régimen de control en substitución del que caracterizó a México después de la Revolución; en el segundo, del comienzo de un proceso de destrucción de la endeble democracia mexicana que se ha venido construyendo con penurias, contrariedades y a regañadientes en las últimas décadas. En ambos casos, resentimiento como instrumento de poder, no de construcción de un mejor futuro.
De lo que no hay ni la menor duda es que el presidente ve a la confrontación y al encono como instrumentos de gobierno. En esto no se diferencia mayormente de otros experimentos en el mundo o en el sur del continente, todos los cuales acabaron en el ocaso: unos por quebrar a sus economías, otros por provocar respuestas violentas. Chávez optó por comprar un seguro contra una salida violenta, al virtualmente transferirle a Cuba el control de su país (Maldonado, Diego G., La invasión consentida). Cualquiera que sea el método, ninguno de esos ejemplos benefició a la población o permitió su prosperidad, pero todos empobrecieron a la ciudadanía y mancharon a sus seguidores.
El problema es que, una vez desatado el encono, retornar a un mundo de concordia se torna casi imposible. Ahí está Venezuela, Argentina y Chile como ejemplos donde el rencor nunca fenece.
Lo único que es claro es que la popularidad del presidente sigue relativamente alta, resultado no de sus inexistentes éxitos en materia económica, de corrupción o de concordia social, sino más probablemente del odio que ha destapado y que podría no poder contener. No es obvio cómo evolucionará la percepción ciudadana de un líder que provoca, pero que no da resultados. ¿Aparecerá otro listo a explotar el mismo resentimiento?
Cuando Lenin llegó a Petrogrado luego de ser expulsado de Zúrich, la revolución ya había comenzado pero él tenía algo único en mano: un plan, que le permitió tomar control y construir un régimen a su imagen y semejanza. La realidad mexicana está tan caldeada que quien llegue con un plan bien podría convertirse en un nuevo líder. El riesgo es que el plan sea como el de Lenin, Chávez o Bolsonaro y México acabe en el ocaso, como tantos otros experimentos en la historia.