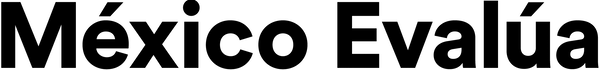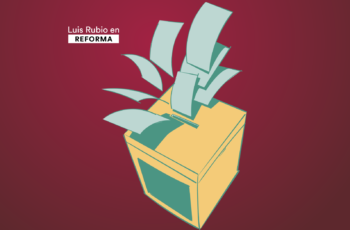Impunidad
Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma
El profesor Huntington causó un escándalo cuando, en la mitad de la Guerra Fría, escribió que lo importante de un gobierno no radica en sus características ideológicas, sino en su efectividad (Political Order in Changing Societies). Lo que causó revuelo fue su afirmación de que Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética tenían sistemas de gobierno que funcionaban, mientras que muchas naciones dentro de la órbita norteamericana carecían de esa capacidad. Equiparar a la URSS con EUA era apostasía pura: las tres naciones, escribió Huntington, cuentan con instituciones políticas fuertes, adaptables y coherentes, con burocracias efectivas y mecanismos para resolver conflictos políticos. El punto clave, y de ahí su relevancia para México, era que, a pesar de sus diferencias, en ninguna de las tres naciones había impunidad.
Quienes hoy ostentan el poder y persiguen a sus enemigos tarde o temprano se encontrarán del otro lado de la mesa.
La impunidad se ha tornado en la principal característica del México actual: literalmente no hay espacio en la vida pública que donde se cumplan las reglas, procedimientos o leyes. Aunque pudiera parecer excesiva esta afirmación, la evidencia es abrumadora: existen delincuentes porque no existen sanciones ni capacidad (o interés) por restringirlos; asesinatos, extorsiones y secuestros pasan desapercibidos, como si no existieran; la administración cambia rubros de gasto, realiza consultas amañadas, asigna obras sin concurso, elimina compras de medicamentos y reduce salarios, todo para transferir fondos a proyectos electorales del gobierno, sin que haya impedimento alguno; el gobierno cancela contratos sin cumplir con la ley; el crimen organizado aterroriza a la población y le cobra derecho de piso sin que jamás se aparezca autoridad alguna; las policías se corrompen en lugar de hacer cumplir los reglamentos (de hecho los usan para abusar), sin que haya sanción; los funcionarios del gobierno pasado, solo para ejemplificar, robaron sin rubor, pero sólo son perseguidos cuando le es políticamente conveniente al gobierno actual. El punto es claro: la impunidad es la ley imperante.
El asunto no es partidista, ideológico o político. La impunidad elimina todo vestigio de sociedad organizada porque implica, por su naturaleza, la inexistencia de reglas consensadas. Cuando una sociedad cae en el reino de la impunidad, desaparece la civilidad y la civilización porque lo único que cuenta es el poder del más fuerte, lo que antes se conocía como la ley de la selva. Lo paradójico es que cada administración pretende que sus funcionarios son prístinos, impolutos e intocables, lo que les permite penalizar a sus predecesores sin miramiento. Sin embargo, quienes hoy ostentan el poder y persiguen a sus enemigos tarde o temprano se encontrarán del otro lado de la mesa. La pretensión de que hoy, en contraste con el pasado, no hay impunidad es mera fantasía.
El sello que distingue a la administración actual reside en la construcción de todo un andamiaje legal, comenzando por lo fiscal y, presuntamente, a ser seguido por lo judicial, cuyo verdadero propósito es la intimidación y la amenaza. Con poderosas –y abusivas– leyes en la mano, el gobierno cuenta hoy con la posibilidad de encarcelar ciudadanos sin orden judicial, expropiarles sus propiedades (extinción de dominio) sin que medie un juicio y congelar sus cuentas bancarias con una mera orden administrativa. Difícil imaginar una definición más clara y patente de impunidad.
La impunidad es lo que explica que vivamos bajo la amenaza de la inseguridad permanente, el abuso burocrático, la corrupción, la venta de plazas, la “purificación” de funcionarios corruptos por parte del presidente, el robo a los inversionistas que compraron bonos de energía limpia, la negativa a autorizar una mega inversión cervecera en Mexicali y, la joya de la impunidad, la pretensión de Pemex y de la Secretaría de Energía de quedarse con el yacimiento Zama que desarrolló la empresa Talos, violando los contratos y reglamentos vigentes.
La impunidad es un viejo mal del sistema político mexicano porque las leyes le confieren enormes poderes discrecionales, de hecho arbitrarios, a las autoridades, lo que hace posible que éstas actúen como les plazca por el mero hecho de detentar el poder.
No hay peor mal que el de la impunidad porque implica la total ausencia de reglas y, por lo tanto, de certidumbre, madre del desarrollo y la civilidad. Peor cuando esa ausencia se convierte en la razón de ser de un gobierno.
Si bien la impunidad es parte de nuestro ADN, los gobiernos de 1982 en adelante intentaron construir un andamiaje institucional que atajara o disminuyera su alcance. La verdadera tragedia del gobierno actual es que, al eliminar todo ese tinglado, hizo evidente que lo único que le interesa es imponerse por la fuerza o la intimidación. El costo de largo plazo de esto es inenarrable, aunque los funcionarios gubernamentales de hoy y sus acólitos no lo puedan comprender.
La expropiación de los bancos en 1982 abrió la caja de Pandora porque hizo gala de la fuerza y la impunidad. Lo que ha hecho el gobierno actual es tomar esa estafeta y llevarla hasta sus últimas consecuencias. El resultado de la vez anterior fue la década perdida de los ochenta; el impacto de la actual no será idéntico, pero ciertamente no será mejor.