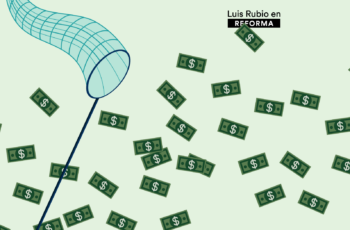Sistema de gobierno
Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma
¿Por qué perdió eficacia el gobierno mexicano? Lo que lo distinguió a lo largo de casi todo el siglo XX fue su estabilidad y efectividad, en franco contraste con la mayoría de las naciones del hemisferio. México se caracterizaba, como repetidamente afirma el presidente, por su estabilidad, orden y crecimiento económico. Todo eso se acabó y no hay un diagnóstico compartido sobre las causas de la debilidad actual del gobierno, pero tengo certeza que el intento centralizador actual no logrará su objetivo de restaurar su antigua eficacia.
El corazón del problema yace en un sistema de gobierno obsoleto que no funciona desde hace casi medio siglo y, más importante, que no va a funcionar por más que el gobierno intente reconstruir sus desvencijadas estructuras. México adquirió un sistema federal de gobierno porque lo copió de la constitución estadounidense, pero sus circunstancias no eran similares. No es casualidad que las dos etapas de mayor crecimiento económico –y de sus beneficios en la forma de movilidad social y creación de empleos– fueran el Porfiriato y la etapa priista postrevolucionaria. El común denominador fue la centralización del poder, es decir, la violación flagrante de la estructura constitucional. A pesar de las caravanas retóricas que se le hacen al federalismo, el país no cuenta con un sistema de gobierno compatible con una organización política federal.
Antes del Porfiriato y desde el fin de los 70, el gobierno mexicano ha sido ineficaz. Antes, porque no existía una estructura institucional; hoy, porque la que existe ya no funciona. Muchos mexicanos todavía recuerdan (algunos con nostalgia) la estabilidad y crecimiento económico que hizo posible el “desarrollo estabilizador,” estrategia que llegó a su fin porque los factores que lo hicieron exitoso desaparecieron.
En lugar de una gradual liberalización que permitiera un ajuste de la industria nacional a la competencia, a partir de 1970 se cerró más la economía, se favoreció a grupos nacionales que no tenían preocupación por elevar sus niveles de productividad o satisfacer al consumidor y se elevó el gasto público (y la deuda) de manera inusitada. Todo eso provocó el colapso de las finanzas gubernamentales en 1982, obligando a un ajuste brutal cuando ya no había alternativa alguna.
La apertura política fue más atropellada porque fue reactiva e iba a contracorriente de los intereses más poderosos. La reforma electoral más importante, la de 1996, creó las condiciones para una competencia equitativa, pero no modificó la forma en que se gobernaba al país. El sistema de gobierno, que se había estructurado desde los 30, quedó esencialmente igual. Por ejemplo, en lugar de liberalizar al sistema electoral, se incorporó al segundo y tercer partidos (a la sazón PAN y PRD) en el sistema de privilegios del PRI. O sea, se amplió el sistema existente, suponiendo que los problemas que eso arrojaba se resolverían solos, lo que obviamente no ocurrió.
En lugar de transformar al sistema de gobierno para que se pudiera lidiar con las condiciones y desafíos del siglo XXI, se preservó su estructura y objetivos, lo que lo dejó totalmente incapaz de funcionar en un entorno radicalmente cambiado. La apertura de la economía implicó que el gobierno dejó de controlar al sector privado y a los sindicatos de empresas. Las reformas políticas arrojaron vicios que se magnifican sistemáticamente: descontrol de los gobernadores; ausencia de instituciones para la seguridad; servicios mediocres; poderes fácticos que hacen de las suyas; y una población que, legítimamente, reprueba al orden existente.
Las reformas, en los ámbitos político y económico, eran necesarias, pero no se desarrolló una estrategia que anticipara sus consecuencias en términos de gobernabilidad, estabilidad, seguridad y eficacia. Como diría Fukuyama, se democratizó antes de construir un gobierno funcional. Lo que hoy estamos observando es un intento por reconstruir lo que antes –hace medio siglo– funcionaba, cuando lo que se requiere es construir un sistema de gobierno para el siglo XXI.
El punto nodal es que el gobierno federal es cada vez menos poderoso (así se centralicen toda clase de funciones) frente a una sociedad cada vez más grande, demandante y diversa y una economía que reclama condiciones de estabilidad para poder ser exitosa. El truco porfirista y priista de centralizar el poder no va a arrojar el resultado que el presidente desea porque no es compatible con las circunstancias de la era de la ubicuidad de la información y de feroz competencia internacional.
El gobierno mexicano requiere incrementar sus capacidades y eso entraña un cambio de concepción: construir mecanismos que permitan desempeñar sus funciones desde el municipio hasta la federación, con procedimientos que hagan posible la rendición de cuentas, a la vez que incrementan, de manera sistemática, sus capacidades para cumplir con sus funciones, desde las más elementales como la seguridad, hasta las vitales para erradicar la pobreza como la educación y la infraestructura.
México requiere una revolución en su sistema de gobierno; mientras eso no ocurra, gobiernos vendrán y se irán, pero el desarrollo y la paz seguirán siendo ilusorios.