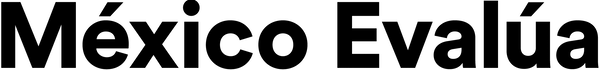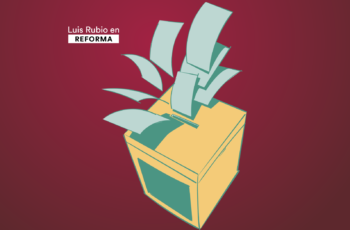Narrativa y gobierno
Luis Rubio / Reforma
Según el historiador Micah Goodman, la diferencia entre los animales y los humanos es que los primeros viven exclusivamente en el presente y actúan por instinto, mientras que los humanos piensan y se preocupan por el futuro. El futuro es siempre desconocido y genera temor, para lo cual los humanos recurrieron a la religión y a los políticos. La religión permite tranquilizar el ánimo y el alma; los políticos aprovechan el temor para engañar al votante: en campaña le hacen promesas muchas veces incumplibles, pero ya en el gobierno tienen que ser responsables, chocando con lo que prometieron.
Esta historia se repite una y otra vez en todas las latitudes. Pero en el México de hoy estamos viviendo algo peculiar: el presidente no sólo pretende cumplir todas sus promesas, sino que no cree que haya límites a su capacidad para lograrlo. Esto ha introducido un aire de frescura en la función de gobernar que no habíamos visto en mucho tiempo y que la mayoría de la población reconoce y parece apreciar.
El caso de la gasolina habla por sí mismo: ya para ahora es evidente que el gobierno actuó sin mucho cuidado, conocimiento de causa o previsión sobre las consecuencias de sus acciones. Pero, luego de décadas de robos flagrantes al erario a través de Pemex, la ciudadanía aplaudió el arrojo, así implicara esto decenas de horas perdidas en la búsqueda de combustible para sus automóviles. Sin embargo, la historia sólo acabará cuando los responsables del despojo sean identificados y detenidos, lo cual no parece estar en las cartas o, dada la debilidad de nuestro sistema de procuración de justicia, en las capacidades del gobierno. En ese escenario, lo que comenzó como un objetivo loable podría acabar convertido en un elevado costo.
El robo de gasolinas se inscribe en un capítulo complejo de la vida pública de las últimas décadas. En estos años ha habido una disputa entre dos modos de concebir la realidad nacional y su futuro. Por un lado, quienes promovieron las reformas, sobre todo económicas, a partir de la virtual quiebra del gobierno en 1982, planteaban la integración de la economía a los circuitos tecnológicos y comerciales del mundo como el medio para elevar la productividad y, con ello, generar tasas de crecimiento económico mucho más elevadas que, a su vez, mejoraran los ingresos de la población y crearan muchos más empleos. Por otro lado, sobre todo desde la crisis de 1995, volvió a la palestra la visión post revolucionaria que afirma que no se han logrado tasas de crecimiento más elevadas, que ha aumentado la desigualdad y que el país ha perdido la estabilidad y la seguridad que caracterizaba a la era previa a las reformas.
Si uno se sale de las narrativas e intereses políticos disímbolos detrás de cada una de estas posturas, es claro que ambos planteamientos tienen asidero en la realidad cotidiana. Respecto a la primera, nadie puede negar las virtudes del proyecto reformador en términos de crecimiento económico, empleo y productividad en prácticamente la totalidad de la mitad norte del país. Por otro lado, si uno observa lo que no ha ocurrido en el sur, la conclusión es igualmente evidente: los contrastes y diferencias son claramente pasmosos. Mientras que buena parte del norte del país crece con extraordinaria celeridad, el sur se ha congelado en el tiempo, con lo que eso implica en términos de empleo, ingresos y expectativas.
El común denominador en todo el territorio nacional es el colapso de las estructuras de seguridad y justicia, produciendo gran impunidad. Es decir, se reformaron diversos reglamentos y leyes, pero nunca se desarrolló la capacidad gubernamental necesaria para preservar lo más fundamental de la vida en sociedad: la seguridad de las personas. El presidente ha planteado un proyecto para estos propósitos que, como sus predecesores, es incompleto, poco meditado y muy riesgoso, ante todo porque no parte de un diagnóstico que reconozca que el problema yace en las propias estructuras gubernamentales y que, al no atenderlo, sólo profundizará el problema, politizando al ejército –y potencialmente corrompiéndolo- en el camino.
El problema de la seguridad no es distinto al del robo de gasolina. En ambos casos, el factor nodal es la impunidad: quienes roban la gasolina -y los funcionarios y gobernadores que cobran porque se pueda llevar a cabo ese robo- no son distintos a quienes roban, extorsionan, secuestran o matan sin rubor. En ambos casos, esto ocurre porque no hay restricción alguna a su actividad y abuso. Es esa impunidad la que el presidente aparentemente quiso evidenciar con el cierre de los ductos de gasolina. Pero evidenciar el fenómeno no resuelve el problema: no se trata de un grupo de ladrones, sino de un sistema dentro del aparato gubernamental, a todos niveles, que se beneficia y promueve la impunidad.
El problema no radica en las reformas tan vituperadas, sino en la falta de claridad sobre la naturaleza del problema. A final de cuentas, como dice la historiadora Margaret Macmillan, “las reformas sirven para impedir que ocurra algo mucho peor.” El gobierno tiene que revisar sus prejuicios sobre la problemática nacional para que, como dice Goodman, sea realista sobre lo que puede lograr.